Una ciudad de todos y para todos
Edición Impresa | 2 de Julio de 2017 | 10:06
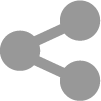
Mail: sergiosinay@gmail.com
La ciudad es un asentamiento humano en el que los extraños tienen la oportunidad de conocerse. Así la define el sociólogo estadounidense Richard Sennett en su monumental tratado “El declive del hombre público”. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los 7 mil millones de habitantes que pueblan hoy el planeta, el 54 % lo hace en ciudades. Y se calcula que la cifra crecerá al 66% hacia el año 2050. En la actualidad, los humanos somos esencialmente criaturas urbanas. Seres sociales, individuos que necesitan del otro para sobrevivir, para construir comunidades, para realizar sus vidas. El hecho de que hayamos desarrollado la palabra como lo hicimos, de que hubiésemos inventado los medios de transporte de que disponemos y las tecnologías de conexión que nos incluyen en redes serían testimonios de esta condición.
Al hablar de ciudades nos referimos a espacios urbanos. El historiador y filósofo jesuita francés Michel de Certeau (1925-1986) definió espacio como un “lugar practicado”. Esto significa que no basta solo con describirlo, es necesario que ese sitio se convierta en algo vivencial, que tengamos un registro corporal, una sensación del mismo. El antropólogo Marc Augé agrega que son los caminantes los que transforman en espacio a un lugar geométrico al transitarlo. Una ciudad no puede existir vacía, se convierte en lo que es cuando sus pobladores la habitan, es decir cuando la transitan, la comparten, la convierten en escenario de sus actividades, de sus búsquedas, cuando con sus hábitos, rutinas y costumbres dan identidad a los diferentes rincones que la componen. Una ciudad, en definitiva, termina por tener la cara de quienes viven en ella.
CAMPOS DE BATALLA
Acaso por todo lo anterior es importante el malestar urbano que reflejaba hace un par de meses un informe publicado en “El Día” que se titulaba “Entre colas, embotellamientos y vandalismo, se deteriora la calidad de vida en la ciudad”. Se refería, por supuesto, a La Plata. Pero denunciaba un síntoma que se extiende como epidemia por los grandes centros urbanos. Como si en lugar de ser aquel asentamiento que, según Sennett, propiciaba la oportunidad del conocimiento entre los extraños se hubiese transformado en un inmenso campo de batalla en el que esos mismos humanos se desconocen y se enfrentan de maneras literales y simbólicas, brutales y sutiles.
Hoy la ciudad aparece como un área de crispación. Se usurpan espacios, se transgreden normas escritas y no escritas de convivencia, se degradan ámbitos que son de necesidad y uso común, se escenifican combates de diferente tipo (desde los que se dan entre automovilistas, hasta batallas entre patotas, desde insultos por cuestiones nimias, hasta la invasión de territorios ajenos). La falta de respeto, de solidaridad, de compasión, el vandalismo, la rapacidad encuentran una y mil formas de expresión urbana. Y hay razones para deducir que esos comportamientos públicos son la prolongación de conductas privadas. ¿Por qué motivo, si no, alguien que es respetuoso, solidario, compasivo, cooperativo y que respeta normas en su casa no habría de hacerlo cuando cruza el umbral y sale a la calle?
Hoy la ciudad aparece como un área de crispación. Se usurpan espacios, se transgreden normas escritas y no escritas de convivencia, se degradan ámbitos que son de necesidad y uso común, se escenifican combates de diferentes tipos, desde los que se dan entre automovilistas, hasta batallas entre patotas
Acaso la respuesta a la pregunta anterior sea que las ciudades excedieron la escala humana deseable para convivir. Nacieron una vez que las pequeñas poblaciones humanas iniciales (familias, tribus) dejaron de ser solamente nómades y cazadoras y, avanzado el período neolítico (que comenzó hace 11 mil años), comenzaron a desarrollar la agricultura, lo cual significaba asentarse en un lugar. En un determinado momento empezó a haber excedente agrícola, es decir se producía más de lo estrictamente necesario para la supervivencia y surgieron nuevas actividades y oficios, como el comercio, la artesanía y primitivas formas de lo financiero y administrativo. Esto estimuló la creación de espacios en los cuales las personas intercambiaran sus diferentes conocimientos, habilidades y producciones. Esas fueron las primeras ciudades y estaban principalmente, según los registros arqueológicos, en los valles de los ríos Tigris, Éufrates, Nilo, Hoang-ho, en Asia y África. Se llamaban Ur (de donde provenía el mítico personaje de historieta Nippur de Lagash, creado por el guionista Robin Wood y el dibujante Lucho Olivera), Uruk, Menfis, Giza, Tebas (escenario de la tragedia de Edipo), Abidos, Gaocheng, Harapa y otras. Ninguna sobrepasaba los 20 mil habitantes. En esa época una cifra enorme, hoy característica de una pequeña ciudad.
Mientras las ciudades mantienen poblaciones en la cuales las redes que traman sus habitantes permiten que haya conocimiento entre los más cercanos y los más lejanos, la mayoría de ellos se siente en un espacio de pertenencia. Hay una voluntad colectiva de cuidar y honrar ese espacio y un cierto orgullo por pertenecer a él, echar raíces allí y tejer una historia. La solidaridad y la cooperación aparecen como consecuencia natural del conocimiento mutuo. También existe una contra. El conocimiento entre todos (o entre la mayoría) suele funcionar como vigilancia, crea códigos fuertes que nadie debe transgredir si no es a costa de exclusión y discriminación. No se admite al diferente, se sospecha del forastero.
SER PARTE DE UN TODO
La continuada expansión de las ciudades, que acompañó al crecimiento de la población mundial, al desarrollo de industrias, de nuevos centros de producción, de sedes administrativas y educacionales más amplias, trajo la aparición de metrópolis y, en la actualidad, de monstruosas y desbordadas megalópolis. En estas ya no hay vigilancia continua sobre el otro (aunque ahora somos vigilados por cámaras que siguen todos nuestros movimientos de manera anónima y fríamente tecnológica, ya no por el ojo chismoso del vecino), existe mayor autonomía de movimientos, se puede llevar una vida anónima, hay privacidad (que muchas veces acaba en indiferencia hacia el otro). Y también aquí aparecen contras. Semejante cantidad de pobladores y tanto anonimato suelen terminar en la sensación de que la ciudad no es de nadie, no hay pertenencia, no hay razones para cuidarla entre todos, ni siquiera hay noción de “todos”, cada uno se convierte en un sobreviviente y lucha contra los demás (o contra quienes administran las reglas y leyes para la convivencia). Salir a la calle es, en cierto modo, ir a la guerra en un territorio que no es propio sino hostil.
Hay, sí, un nuevo tipo de pertenencia que a veces alienta el belicismo. Ya no se pertenece a la ciudad sino a un barrio y cada barrio empieza a desconocer a los otros como parte de la misma totalidad, como si un órgano del cuerpo luchara contra otro por considerarlo ajeno. El resultado sería enfermedad y muerte.
Devolver dimensiones físicas y morales humanas a la ciudad es una tarea que necesita de muchas voluntades y participantes. Planificadores urbanos que piensen en función de las personas y no de negocios inmobiliarios o de teorías arquitectónicas abstractas. Gobernantes que administren con honestidad y con conciencia de su responsabilidad sobre el bien común. Y habitantes que se reconozcan como prójimos y no como extraños o adversarios y que recuperen la conciencia de que no se puede sobrevivir contra el otro sino con el otro.
(*) El autor es escritor y periodista. Sus últimos libros son "Inteligencia y amor" y "Pensar"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE