El crimen de los caños de escape, las manos manchadas y el “juguete” delator
Edición Impresa | 25 de Abril de 2021 | 03:14
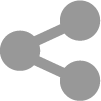
HIPÓLITO SANZONE
“Le vi las manos negras y pensé que era un tipo. Por eso le tiré”.
Absurdo, inconcebible, desgarrador y envuelto en ese barro pegajoso que es la impotencia cuando se mezcla con el dolor. Todo eso causó el crimen de Andrea Olavarría. Y más todavía cuando se conocerían los detalles al final de la cacería humana que se libró para dar con sus asesinos.
La historia conmovió a la ciudad por varias razones: la primera fue la muerte de una joven de 26 años, recién casada, con sueños, futuro y todo lo bueno que tenía por delante.
También por la cadena de casualidades que se dieron para redondear la tragedia y que acaso no hayan sido otra cosa que los trazos gruesos del dibujo de un destino que no podía esquivar.
Andrea se había casado con Luis Cosio, de 30 años y formaban una pareja de esas que da gusto ver. Vivían en City Bell y habían empezado un comercio que por esos años pintaba bien: los muebles de algarrobo que estaban de moda y que esa fantasía de un peso un dólar ponía al alcance de una clase media entusiasmada en tenerlos. Dos meses antes Andrea había empezado un tratamiento para quedar embarazada.
En la tarde del 10 de julio de 1996, Cosio le pidió que lo acompañe a hacer revisar el caño de escape de la camioneta que era la herramienta de trabajo. Cuentan que Andrea no quiso, que propuso quedarse para seguir pasándole un producto a un mueble que debían entregar. “Tengo las manos llenas de mugre”.
EL SILENCIADOR ROTO
Luis insistió con un comprador “dale, acompañame”. Y ella fue y se lavó las manos, de apuro. Y así fue que llegaron a un taller de reparaciones de caños de escape en 13 y 528. Luis celebró no haber tenido que esperar mucho hasta que un empleado del taller le indicó cómo poner el vehículo en la fosa para poder revisarlo. La revisión duró pocos minutos, un empleado sacudió la camioneta desde abajo, pegó unos golpes secos y salió de la fosa con el diagnóstico. Cuentan que no solo era una rotura en el caño sino que el movimiento, el traqueteo había rajado también el silenciador.
Andrea se quedó en la cabina, en el asiento del acompañante mientras Luis se metía en la oficina del taller donde iban a decirle cuánto costaba el arreglo.
En eso estaban cuando cuatro tipos jóvenes irrumpieron a gritos y amenazas. Tres de ellos avanzaron a punta de revólveres hacia la oficina, donde suponían que estaba el dinero que habían ido a llevarse. El cuarto, que tenía una escopeta, se quedó en la puerta, en una doble función de campana y vigilante por si “alguno se hacía el loco”.
Ninguno de los cuatro malvivientes vio a Andrea dentro de la camioneta. Quizá si se hubiese quedado ahí, inmóvil, los tipos se hubiesen ido sin verla. Pero el destino había guionado otra cosa.
Andrea se pasó al asiento del conductor, puso la camioneta en marcha y dio marcha atrás, dándole respuesta al más elemental de los instintos: el de supervivencia.
LAS MANOS DE UN HOMBRE
Entonces sintió el golpe y detrás del golpe el grito. Y segundos después una explosión y un fuego en el hombro izquierdo que se hizo un dolor lacerante en el pecho, hasta que todo se le hizo sombras.
El del grito era Sebastián Caretti, el de la escopeta, un malviviente que por entonces, a los 20 años se había unido en banda con otros que había conocido en una casa usurpada en la zona del Policlínico que se usaba de aguantadero.
El golpe de la camioneta le había aplastado un pie contra la pared. Nunca imaginó que alguien iba a poner en marcha la camioneta y atropellarlo.
Con una pierna en el aire porque no podía apoyarla del dolor, Caretti trepó a la caja de la F 100, se asomó a la cabina y disparó.
Tiempo después, al cabo de la cacería humana que se libró para apresarlo junto a sus cómplices, daría una curiosa justificación.
“Miré y vi que en el volante había dos manos engrasadas, negras, y pensé que era un tipo. Por eso le tiré”, diría el asesino en un inconcebible intento por bajarle el precio al crimen que había cometido.
El crimen de Andrea Olavarría disparó la indignación de una sociedad que quizá todavía no se había acostumbrado al horror cotidiano de las décadas por venir.
Los primeros trazos de la pesquisa se centraron en un Fiat Uno de color negro que algunos testigos dijeron haber visto en la zona y en el que, luego se sabría, huyeron los delincuentes.
EL YESO
Se libraron pedidos a todas las comisarías de la Provincia y luego a las de todo el país en busca de alguna denuncia sobre el robo de un Fiat Uno de color negro. Todavía eran tiempos en que el robo de autos contenía una suerte de artesanía: la de abrirlos y hacer los puentes eléctricos. Pero ya a esa altura las automotrices empezaban a equipar a las unidades con llaves codificadas que harían difícil., casi imposible el “trabajo” del levantador.
Ninguno de los cuatro malvivientes vio a Andrea dentro de la camioneta
Todo daría paso a una mutación que solo traería más violencia y tragedia sobre tragedia porque los robos de autos dejarían de ser “hurtos” por tratarse de bienes dejados estacionados en la calle, para convertirse en robos, atracos a mano armada que más de una vez terminarían de manera sangrienta.
El único dato que se lograría respecto de Fiat Uno negro serían los testimonios de un comerciante, empleados y clientes de un comercio de alimentos en la zona de 13 y 72 que días antes habían sido asaltados de manera brutal, con golpes de culata y patadas y por un grupo de sujetos que había huido en un auto como el buscado.
Era poco, pero a esa altura era mejor la nada.
La otra punta posible, la de los hospitales donde el tirador pudiese haber sido atendido después que la Ford F 100 que manejaba Andrea le aprisionó la pierna contra la pared, tampoco aparecía. Al delincuente, desconocido hasta entonces, ya le decían El Rengo.
Lo cierto es que El Rengo parecía habérselas ingeniado para atenderse de la lesión que según los cálculos se estimaba que podría haber sido lo suficientemente fuerte como para producirle una fractura.
Nunca se supo quién o quienes lo asistieron. Lo cierto es que cuando por primer vez tuvo a la policía frente a frente, el tipo llevaba una bota de yeso.
“Fui a jugar al fútbol”, diría Sebastián Horacio Caretti, alias Tati.
La captura de Caretti fue la última de las cuatro detenciones y algunas más de gente “del ambiente” sospechada de haber tenido que ver con el hecho.
EL “JUGUETE”
Y la captura de Caretti tuvo ribetes de película porque empezó con un dato “canjeado” a un sujeto que lo conocía y sabía más de la cuenta.
Un dato llevó a los detectives de la entonces Brigada de Investigaciones de La Plata hasta una vivienda en 60 y 19, donde un ladrón de poca monta, un muchacho de unos 20 años. La madre del joven no se sorprendió por la llegada de la policía, porque acaso sabía que su hijo no andaba por buen camino. Pero la mujer confiaba en que no se iba a meter en un asunto tan espeso como ese crimen del que hablaba toda la ciudad. Así es como abrió la puerta de su casa y ni se mosqueó cuando empezó la revisión. La mujer pidió, incluso, que le permitieran seguir mirando televisión y así se quedó, sentada en el comedor mientras la policía le revisaba la casa. La mujer tenía un hermano policía que ya le había adelantado que en cualquier momento podía recibir visitas porque ya andaba dando vueltas el dato de que su hijo era amigo de unos de los sospechosos del crimen de Andrea Olavarría.
El procedimiento se terminaba con más posibilidades de fracaso que de éxito. Hasta que ocurrió algo imprevisto, que sorprendió a todos.
En una especie de botinero, oculto bajo la cama del muchacho, uno de los detectives encontró un juguete sexual. A pilas. Y con claras señales de haber sido usado.
“¿Y esto?”, fue la pregunta cantada.
El muchacho se puso pálido y lo primero que atinó fue mirar hacia la puerta, al comedor donde su madre miraba televisión.
El pibe contó entonces que, como se sospechaba, conocía al Tati Caretti, que había estado con él en una zona del conurbano donde se estaba aguantando. Y relató algo que más tarde sería repetido en el juicio oral y causaría una mezcla de indignación y dolor en la audiencia.
Le dejaron a Caretti todo el fardo de una perpetua que ya sabía que no iba a ser perpetua
“Me dijo que lo acompañara a entregarse, que ya no daba más. Pero en un momento íbamos caminando por la calle y dijo que no, que él no se iba a comer 15 años por una pendeja de mierda”.
Acaso el Tati, pese a su juventud, ya sabía que cuando los jueces dicen perpetua no es perpetua y calculaba que no iba a estar más de 15 años preso.
Unas demoradas pruebas dactiloscópicas coincidirían con el dato del pibe del juguete sexual y el nombre del Tati Caretti se haría oficial en la pesquisa.
Narciso Gómez, Julio Villarroel y Walter Sabio, todos de entre 20 y 25 años, fueron detenidos como cómplices del crimen.
Uno de ellos fue apresado en una casa de 35 entre 7 y 8 y los detectives que actuaron entonces lo recuerdan porque intentó esconderse tapándose con una sábana.
La casualidad querría aportar algo más al caso porque el día en que llevaban a Caretti detenido, por falta de espacio decidieron alojarlo en la comisaría Octava. Y al entrar se topó con una de las víctimas del robo de 13 y 72 que empezó a insultarlo. El hombre fue un testigo de cargo importante.
LA MARCA DE LA GORRA
Durante el juicio se conocerían otros detalles de la peligrosidad de los acusados y sus entornos. Varios testigos habían sido amenazados de muerte.
Y esa actitud seguiría incluso durante el juicio porque cuando uno de los testigos iba a dar su testimonio, el Tati Caretti le hizo un gesto pasándose dos dedos por la frente y moviéndolos hacia adelante y atrás. El fiscal del juicio era Marcelo Romero, un hombre que pese a su juventud conocía bien el paño del hampa, sus códigos y señales.
“Está amenazando al testigo, le está haciendo el gesto de la gorra”, estalló Romero ante la sorpresa del tribunal.
En los tramos finales del juicio, el abogado del acusado Sabio, el doctor Carlos Irisarri, le hizo saber a los jueces que su defendido era lo que la jerga carcelaria se conoce como “una boleta caminando” y pidió una protección especial. Es que Sabio, con su confesión, había puesto en aprietos a Caretti y al resto de la banda.
“Tememos que le pueda ocurrir algo en la cárcel, ya que mi defendido colaboró con la justicia en este caso”, dijo Irisarri para que el condenado fuese enviado a un área de máxima seguridad en la Unidad 9, lejos de una posible venganza. Sabio tenía, apenas, antecedentes por hurto automotor y durante el juicio juró y perjuró que nunca imaginó que aquel “laburo” que le había propuesto Caretti, terminaría como terminó.
”Yo solo me encargué de conseguir el auto y hacer de campana”, repetiría hasta el cansancio.
Pero la denuncia del fiscal Romero sobre las señas amenazantes de Caretti no sería la única sorpresa que el entonces joven fiscal de juicio tenía preparada.
Romero acorralaría a dos testigos flojos de papeles. A los dos les hizo las mismas preguntas. A uno no le causó efecto alguno pero al otro lo desbordó y lo quebró.
“¿Usted fue amenazado? ¿Alguien le dijo lo que tenía que atestiguar? ¿Le quedó claro que la pena por falso testimonio es de hasta 10 años de prisión?”.
Facundo Gromaz, un joven a quien los acusados le habrían entregado el arma homicida para que la esconda, se quebró en llanto y dijo que hacía por lo menos dos meses que era amenazado de muerte.
El miedo de los testigos fue una presencia notable en aquel juicio y las crónicas de entonces recordaban que “hasta los empleados del taller de reparación de caños de escape se mostraron temerosos y recordaron muy pocos detalles sobre los hechos”.
En un momento, el Tati Caretti también le hizo la seña de la gorra al fiscal Romero de “la gorra”, como anticipo de una venganza.
“Cuando me dijeron que el fiscal era él tuve mucho miedo. Dije: un pibe de 30 años que va a poder hacer. Y resultó una fiera”, recordaría Beba, la madre de Andrea en una nota que concedería al diario EL DIA.
La Tumba, como se le dice a la cárcel, se tragó a los acusados hacia diferentes destinos. Los padres de Andrea, desconsolados porque la justicia no les dio perpetua a todos los acusados, encontraron un poco de alivio en un grupo, Renacer, que nucleaba a familiares de injusticias.
Cuentan el marido de Andrea dejó La Plata el mismo día en que se conoció la sentencia, primero al Chaco y luego al sur donde todavía seguiría radicado.
El Tati Caretti quedó solo. Sus cómplices se encargaron de marcar una diferencia que acaso les sirvió para que les dieran una pena menor. Todos se mostraron arrepentidos, dejaron en claro que “les dolía” la vida de Andrea y que sólo habían ido a robar y no a matar.
“Le pido perdón a esa señora”, dijo Sabio señalando a la madre de la víctima.
Le dejaron a Caretti todo el fardo de una perpetua que ya sabía que no iba a ser perpetua. Salvo que uno se llame Carlos Robledo Puch.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE