Grandeza y miseria de los trenes argentinos
| 29 de Junio de 2013 | 00:00
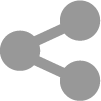
Por MANUEL TREJO (*)
No hace mucho recordaba que, entre otras pasiones, mi ansiosa expectativa infantil esperaba la llegada del tren a la estación de mi pueblo natal para extasiarme ante la que se presentaba como una imponente y poderosa máquina, capaz de mover ingentes cargas hacia los confines del mundo pero que, en realidad, sólo era una de las medianas locomotoras a vapor en circulación. Alguna vez, armados de audacia adolescente, pedimos permiso para subir a la cabina del maquinista que, sucio y sudoroso, nos explicó aspectos del manejo del monstruo metálico que bufaba vapor por los cuatro costados, mientras el foguista, más sudoroso y sucio, echaba palada tras palada de carbón al hogar de la caldera.
Se me hacía presente que, años antes, durante la segunda guerra mundial, fue necesario el racionamiento de combustible, evidenciado en la carbonera de la locomotora que, en un viaje a Chiclana, próxima estación del ferrocarril, aparecía llena de espigas de maíz con las que se alimentaban aquellas fauces ávidas de fuegos. En esa boca flamígera, el fuego primordial causante del trágico fin de Ícaro, se mostraba dócil al dominio del hombre, hábil en su invención de ingenios mecánicos idóneos en poner a su servicio las fuerzas de la naturaleza. Frente a esa potencia mecánica todopoderosa, hija del fuego que da vida, no podía pensar en el otro soterrado hijo del fuego, soberano de las ardientes cavernas del Averno, urgido por aniquilar vidas sometidas al dolor y al sufrimiento. De ese destino trágico han sido instrumento los ferrocarriles argentinos, al construir y destruir vidas humanas.
EL FERROCARRIL EN LA CULTURA
Había sacado boleto de primera clase con dormitorio. En esa época los trenes, en especial los coches de pasajeros, de interiores revestidos con madera de roble lustrada, estaban muy bien mantenidos, limpios, sin deterioro, cerrajería y artefactos eléctricos de bronce, puertas y ventanillas que cerraban bien y una estructura suficientemente firme como para resistir el continuo bambolear sobre rieles; pisos cubiertos con linoleo, uno de los pocos plásticos entonces conocidos, calefacción en invierno, ventiladores en verano. Los compartimientos del coche dormitorio me deparaban un particular atractivo; tenían lo necesario para sentirse cómodo en un reducido espacio con placares funcionalmente diseñados: se abría una tapa vertical que funcionaba como mesita, se abría una más interior y aparecía una bacha con grifo y jabonera, más arriba algunos elementos para la toilet personal, en una pequeña gaveta inferior un orinal para urgencias que no permitieran trasladarse al w.c en el extremo del vagón. Dos cuchetas, superior e inferior, prometían un descanso acompasado por el isócrono tracatran…tracatran de las ruedas al pasar por las sucesivas juntas de rieles.
A las 19 el tren se puso en marcha. Permanezco en el camarote hasta llegar a la estación Gamen en la que se hará la maniobra de enganche con el tren que viene de Mira Pampa. Otra vez en movimiento, me nace una nueva expectativa: la de ir al coche comedor a cenar, que se convierte en propósito cuando pasa un mozo registrando la lista de los pasajeros que irán a comer. Media hora después estoy instalado en una mesa, compartida con tres desconocidos. Se van llenando las demás mesas. Obviamente no se trata del lujoso Expreso de Oriente y, por tanto, no puede esperarse un inverosímil crimen como los pergeñados por Agatha Christie, pero observo algunas modestas expresiones del “art nouveau” en la decoración del vagón, especialmente en las arañas de luz y en una que otra marquetería de la boiserie. Mantelería impecable, cubiertos de alpaca, cristalería y loza con sello del ferrocarril. El menú es módico y fijo: consomé de sémola, pollo grillé con papas al horno, fruta de estación, bebidas a elección y café, bebido con el moviente equilibrio permitido por los vaivenes del tren.
Vuelvo al vagón dormitorio, pido al guarda que me despierte una hora antes de llegar a La Plata. Estoy solo en el camarote, me acuesto en la cucheta inferior, trato de desentrañar la razón de las dos llaves del velador empotrado en el panel izquierdo divisorio entre compartimientos; después de varios clic verifico que una enciende el velador y la otra la luz del techo… Y efectivamente, voy a acceder a la condición de universitario y algo decía en mi interior que iniciaba el viaje sin regreso hacia la independencia personal y la afirmación del pensamiento autónomo; en suma el tren me llevaba inexorable y confiadamente hacia el fascinante mundo de la cultura palpitante en un importante centro urbano.
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO
Pero acaso ¿sólo es cultura la de los ámbitos académicos e institucionales? La oposición “civilización y barbarie” fue una desafortunada frase del gran Sarmiento. Seguramente quiso decir “civilización y atraso” o “progreso y estancamiento” o, si lo expresáramos en lenguaje actual, “desarrollo y subdesarrollo”. De forma contundente intentaba marcar la contradicción entre dejar las cosas como las dejó el feudalismo colonial o instaurar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales necesarias para cambiarlas en el sentido del progreso tal como se lo concebía en los países que, en ese tiempo, marchaban a la vanguardia del pujante desarrollo democrático capitalista. Y eligió el ferrocarril como poderoso vehículo para irradiar hacia el todavía desierto interior, el amplio abanico de contenidos que encierra el concepto de cultura: cultivo con chacareros asentado en la tierra, estimulo del desarrollo de la economías regionales, sembrar escuelas por todo el país, fundar institutos superiores de formación profesional, conectarse económica y políticamente con las demás naciones. Todo ello componía una gran empresa cultural para modernizar el país.
Lejos estaba el realista soñador Sarmiento de pensar que ciento cincuenta años después la incuria y la corrupción de los gobernantes transformarían al ferrocarril en el arma asesina de decena de argentinos.
(*) Docente
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE