Un combatiente del espíritu
Edición Impresa | 28 de Octubre de 2018 | 07:59
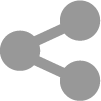
Por SERGIO SINAY
sergiosinay@gmail.com
Una persona no es individuo, ni es un ser anónimo que se refugia y disuelve en la masa. “Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia e independencia de su ser”. Así lo precisaba Emanuel Mounier en su libro “El personalismo”. Ese título definía a la corriente filosófica que él mismo creó e impulsó. El nombre de Mounier no viene a cuento de manera caprichosa en este tiempo. Este pensador vivió solo 45 años (no llegó a cumplirlos), entre 1905 y 1950. Y no fueron años intrascendentes para la humanidad. En ese lapso se produjeron las dos guerras más sangrientas y devastadoras de la historia, se desplomó la Bolsa de Nueva York provocando una pandemia de miseria y suicidios en el orden global, la guerra civil española abrió heridas que aún no cierran, el comunismo tomó el poder en Rusia y desde allí se extendió a Europa del este, el fascismo de Mussolini en Italia replicó en otros países, el nazismo tiñó de sangre y demencial irracionalidad a un continente aniquilando millones de vidas. El filósofo alemán Max Scheler (1874-1928), figura esencial en la fenomenología, escuela filosófica que estudia el ser y la conciencia a partir de lo observable y verificable, escribió entonces: “Al cabo de unos diez mil años de historia, es nuestra época la primera en que el hombre se ha hecho plena e íntegramente problemático; ya no sabe lo que es pero sabe que no lo sabe”.
Casi un siglo transcurrió desde que esa nube cubriera el planeta oscureciéndolo y, por debajo de espejismos tecnológicos y falsas promesas económicas, los tramos iniciales del siglo veintiuno nos encuentran en tiempos nuevamente inciertos. Hambre y pobreza extendidas, una desigualdad obscena (el 99% de la riqueza mundial en manos de un 1% de la población), terrorismo irracional, resurgimiento de la xenofobia y el nacionalismo fanático, los Trump, los Bolsonaro y toda la oscuridad que ellos representan. A esto se suman el individualismo que aísla a millones de personas haciéndoles desentenderse unas de otras, el egoísmo hedonista que encierra a cada uno en una cápsula hermética desde la que se conecta tecnológicamente con un mundo virtual, divorciado de seres y hechos reales. Más la incomunicación, puesto que conectarse no es comunicarse, más incertidumbre ante el futuro del trabajo, más la desorientación sobre el sentido de la propia vida, manifestado en patologías psíquicas epidémicas (como la depresión) y en el consumo masivo y adictivo de psicofármacos.
ENCERRADOS AFUERA
Tiempos así son fértiles para el nihilismo, palabra que concibió el novelista ruso Iván Turgeniev (1818-1883) en su novela “Padres e hijos”, de 1862. El concepto se origina en el vocablo griego nihil, que significa nada. Y, precisamente, el nihilista cree que nada vale ni tiene sentido, lo que, en su conducta, lo lleva a desentenderse de todo y de todos y a validar cualquier medio para sus fines siempre nebulosos. Justamente contra el nihilismo Mounier opuso el personalismo. Y los ecos de esa concepción filosófica resuenan hoy con renovada y poderosa vigencia. Contemporáneo de grandes pensadores existencialistas, como Albert Camus o Jean-Paul Sartre, Mounier compartía con ellos la idea de que el devenir humano se resuelve en esta vida y en este mundo, que cada persona está siendo permanentemente interrogada por la vida y que es su responsabilidad dar respuestas a esas preguntas, respuestas en las que vislumbrará el sentido de su existencia, o lo ignorará para siempre, cayendo en la angustia existencial. Pero, a diferencia del agnosticismo de aquellos, él se manifestaba cristiano y creía que, en tanto las personas se constituyeran como tales saliendo del individualismo y escapando al colectivismo, podían a acceder al amor, a la comunidad, y a una vida trascendente. Así, el personalismo, con el que se emparentaron el propio Scheller, el filósofo católico y humanista Jacques Maritain y escritores como Graham Greene y Aldous Huxley, llegó a ser considerado como el existencialismo cristiano.
“Mounier veía al hombre de su tiempo como un acorralado”
Mounier veía al hombre de su tiempo como un ser acorralado. “Vivimos encerrados afuera de nosotros mismos”, escribía citando al poeta Paul Valery. Observaba a muchos de sus contemporáneos obsesionados con la diversión, huyendo del otro a través del individualismo, convertidos en cosas. Quien vive afuera de sí mismo, confundido con ese tumulto exterior, dimite de su humanidad, decía. Y a pesar de los tiempos oscuros en que le tocaba vivir, o precisamente por eso, llamaba a formar una cofradía de “combatientes del espíritu”. Aclaraba que no debía confundirse con una “conjura de optimistas”, porque, según sus palabras, “no conozco nada tan triste como un optimista, y frecuentemente tan peligroso”. No es cuestión de soñar con la felicidad y esperarla, subrayaba, sino de actuar.
Su cofradía de combatientes del espíritu tendría tres reglas. La primera, asumir el dolor del mundo y de los tiempos, porque no se puede actuar para un cambio si no se ha sentido en carne propia el sufrimiento y no se comprende la fragilidad de toda vida. La segunda regla era no horrorizarse ni quedar paralizado ante la dificultad, sino dividirla y fragmentarla para entenderla mejor. De lo contrario, escribía, “enloquecemos nosotros y enloqueceremos a nuestros vecinos”. La tercera regla consistía en no esperar para emprender. Nada es peor, para quien atraviesa un dolor, una dificultad o es atacado, que no hacer nada. Quien toma una decisión puede esperar, decía Mounier, pero quien no hace nada solo desespera. Y la esperanza, agregaba, solo puede manifestarse en quienes tienen fe. No necesariamente una fe religiosa. Veía tanto en cristianos como en socialistas y comunistas una “fe actuante”. Quienes tienen un fin trascendente actúan, pensaba Mounier. No se quedan mirando o gimiendo. De lo que hagan o dejen de hacer, escribía en marzo de 1948, les será pedida cuenta. Y su propia conciencia les pedirá cuenta: “Y porque responden al mundo, el mundo les responde; no están solos, en la medida en que un hombre pueda estarlo. Han sanado el mal del siglo porque han tomado con las manos el mal del siglo y han jurado expurgarlo”.
SERES REALES Y CONCRETOS
Nos convertimos en personas, insistía Mounier, cuando nos purificamos del individuo que hay en nosotros. Contra el individualismo que enferma a una sociedad despersonalizada y contra las invitaciones a fundirse en una masa, reivindicaba a la persona, definiéndola como un ser real y concreto, y por lo tanto un ser vinculado, creador de relaciones trascendentes y fecundas, y capaz de comunicarse. Además del individualismo sin comunicación y del colectivismo sin comunidad, Mounier veía otros dos peligros en el siglo veinte (vigentes hoy). La política sin valores, en la cual hay militancia, pero no compromiso moral. Y la dictadura de los tecnócratas, “tanto de derecha como de izquierda”, que olvidan a la persona. También señalaba que cuando el Estado olvida a las personas hay autoritarismo y cuando las personas descreen del Estado hay anarquía. Dos condiciones en las cuales la persona agoniza.
Una crisis cardíaca truncó demasiado pronto la vida de Emanuel Mounier. Pero la solidez de su ideario puede resultar un oportuno faro en la oscuridad de estos tiempos.
(*) El autor es escritor y periodista. Su último libro es "La aceptación en un tiempo de intolerancia"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE