

Fue derrota del Lobo en la primera tanda de los amistosos ante Argentinos
El frío hasta adentro de casa: vivir sin lo básico y más caro en la Ciudad
Alerta en el Pincha: River estaría buscando repescar ya a Boselli
VIDEO. Golpes y tensión en un micro 214: lincharon a un hombre por manosear a una menor en La Plata
El trompo que eliminó a Colapinto de la qualy del GP de Gran Bretaña
El escándalo no para de crecer: Foresio contra Bucchino, y un giro judicial
Quién es Candela Oyarzabal, la modelo que Ayrton Costa habría dejado para acercarse a Wanda Nara
Locura en Ensenada: un motociclista resultó herido y los vecinos intentaron linchar a la conductora
Sábado fresco, pero agradable en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
La curiosa selección argentina en donde sólo se habla en inglés: "Let's go!"
García Moritán, muy acaramelado con una periodista en la noche porteña
Una guía que califica a locales gastronómicos por la "onda" de sus clientes desató la polémica
La causa del fentanilo avanza y una conexión salpica al poder
El Cartonazo ya se juega por $3.000.000: los números que salieron este sábado
El PRO y La Libertad Avanza pulen detalles antes de confirmar la alianza en la Provincia
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 5 de julio
El PJ reúne a su Congreso en plena disputa entre La Cámpora y Kicillof
La charla de Donald Trump y Volodimir Zelenski tras el feroz ataque de Rusia a Ucrania
Alberto Fernández negó delitos y defendió su política con los seguros
Los bancos prestan más, pero a tasas que duplican la inflación
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El enigma planteado por poetas como Enrique Banchs y Arthur Rimbaud, dos que le dijeron “basta” a la palabra literaria en plena juventud. Otros autores que se aislaron. El caso del platense Alberto Ponce de León
MARCELO ORTALE
Pudor repentino, hartazgo, escepticismo, vacío existencial: las posibilidades son diversas y existe toda una literatura crítica, destinada a intentar hallarle explicación al silencio en el que se refugiaron algunos escritores.
¿Por qué algunos famosos escritores, en plena etapa creativa, decidieron en un determinado momento callar para siempre? Si algo caracteriza la tarea literaria, ese rasgo es la continuidad. El escritor no es un inspirado continuo, es un consumidor de horas buscando su estilo en un escritorio, un empecinado explorador cotidiano. Nada indica que vaya a desertar. Y, sin embargo, algunos de ellos, terminan aislándose en un enigmático silencio.
En 1973 el escritor Eduardo González Lanuza escribió un artículo titulado “Resurrección de una poesía”, en la que saludaba la publicación en ese año de algunos poemas por parte del argentino Enrique Banchs (1888-1968), que es el arquetipo del escritor que dijo basta en plena juventud, cuando la fama golpeaba su puerta a principios del siglo XX.
Mucho tiempo después, en las pasadas décadas del 60 y 70 los poetas jóvenes habían redescubierto a Banchs y lo habían convertido en un escritor de culto. En el pleno apogeo del llamado boom latinoamericano, con Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y otros ocupando las vidrieras de las librerías, en forma insólita comenzó a terciar el hasta entonces eclipsado nombre de Banchs. Su obra, que no se había reeditado, era buscada como una piedra preciosa en las más recónditas cuevas literarias. Circulaban entre manos amigas los libros de Banchs, fotocopiados.
Antes de La Urna, su último libro editado en 1911, había publicado Las Barcas (1907), El libro de los elogios (1908 y el Cascabel del Halcón (1909). Y desde entonces sólo había publicado poemas en forma esporádica, en diarios y revistas. Como murió, también en Buenos Aires, a sus 80 años, puede decirse que estuvo casi seis décadas inédito. Sin embargo, se lo consideró por aquellos cuatro libros de juventud, como uno de los poetas de más alto lirismo que tuvo el país, con un estilo que resistió el paso del tiempo.
En el caso de Banchs, González Lanuza descartó la hipótesis del agotamiento y así especuló sobre “los largos intervalos de silencio que tanto nos dolían”. Según el crítico, ese obstinado silencio no estaba explicado “por ninguna supuesta aridez de espíritu, tal como Banchs trataba de explicarlo penitencialmente a quienes lo deplorábamos”.
Los últimos poemas del año 73 lo probaban, dice y eran suficientes “para colmar no ya otra urna, sino todo un arcón. Pero fue el suyo un caso de austeridad, de continencia, que a mi impaciente expectativa parecía rozar con la avaricia, pero ejemplar, sin duda, entre la vocinglera proliferación de generaciones –y degeneraciones- con excesos de bochincheras impacientes por llamar la atención a cualquier costa. Su poesía, como su amor en los dos versos finales del primer soneto de su último libro, “vive sin hacer señas ni hacer ruido”. Exceso de recato, claro está, pero nunca estuvo nuestra poesía tan sobrada de voces auténticas para poder prescindir de la suya, la más alta de todas”.
Coincide con este concepto final de González Lanuza el soneto que sobre el silencio de Banchs escribió Baldomero Fernández Moreno: “¿Por qué cesó tu juvenil repique,/ finísima campana matutina?/ ¿Quién te ligo las alas, golondrina?. Y terminaba con esta otra pregunta: “¿Acaso está la Patria tan sobrada/ de grandes voces para que tú calles?”
Un silencio también pudoroso es el que mantuvieron muchos colegas de Banchs cuando se los interrogaba por su empecinado silencio. Acaso un hombre tímido, como Borges, fue el que más pudo haberse aproximado al nudo de la cuestión, en el poema que le dedicó a Enrique Banchs: “Un hombre gris. La equívoca fortuna/ hizo que una mujer no lo quisiera;/ esa historia es la historia de cualquiera/ pero de cuantas hay bajo la luna/ es la que duele más. Habrá pensado/ en quitarse la vida. No sabía/ que esa espada, esa hiel, esa agonía,/ eran el talismán que le fue dado/ para alcanzar la página que vive/ más allá de la mano que la escribe/ y del alto cristal de catedrales./ Cumplida su labor, fue oscuramente/ un hombre que se pierde entre la gente;/ nos ha dejado cosas inmortales”.
“Sólo el silencio es grande. Lo demás es debilidad” dijo el poeta francés Alfredo de Vigny (1797-1863). Quizás esa sentencia inspiró a su colega francés Arthur Rimbaud (1854-1891), el poeta absolutamente genial que a los diecinueve años de edad abandonó para siempre la literatura, después de haber compuesto una obra sobresaliente que no termina de ser moderna y verse como renovada siempre. Entre sus cinco libros, cómo no mencionar “Una temporada en el infierno” (1873) e “Iluminaciones” (1874).
El autor provocador y maldito, que aún influye en la música, en la pintura y en la literatura contemporáneas, antes de cumplir 20 años abandonó por completo la escritura y se enroló en el ejército colonial de Holanda para viajar a Indonesia. Allí desertó y se fue a Chipre y a Yemen, trabajando como empleado de una empresa. Después de sus amoríos con Paul Verlaine en Francia, allí en esos países exóticos tuvo varias amantes nativas y por un tiempo vivió con una etíope.
El poeta Arthur Rimbaud (1854-1891) a los diecinueve años de edad abandonó para siempre la literatura, después de haber compuesto una obra sobresaliente que no termina de ser moderna y verse como renovada siempre
En 1884 fue a Somalia y a Etiopía y se hizo mercader, se dijo que vendedor de armas y de esclavos, hasta lograr una pequeña fortuna. Su personalidad literaria se eclipsó por completo y en 1891 regresó a Francia forzado por una sinovitis que degeneró en carcinoma. Le amputaron una pierna y ese mismo año murió. Sólo tenía 37 años de edad.
“La soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y tener una familia. Pero ahora estoy condenado a errar, atado a una empresa lejana, y día a día pierdo el recuerdo del clima y la manera de vivir e incluso la lengua de Europa. ¿Para qué sirven estas idas y venidas, estas fatigas y estas aventuras en lugares de razas extrañas, y estas lenguas que llenan la memoria, y estas penas sin nombre, si un día, después de algunos años, no puedo descansar en un lugar que me guste más o menos, y encontrar una familia, y tener por lo menos un hijo para pasar el resto de mi vida educándolo según mis ideas, dotándolo de la más completa instrucción que se pueda dar... Puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga noticia” alcanzó a escribir a sus amigos desde Africa en mayo de 1883.
Se conoce su obra, no extensa pero sí deslumbrante. Nada sabemos en cambio del silencio de Rimbaud, de lo que sintió y pensó en sus dieciocho años de soledad. El mutismo de escritores y creadores tiene algo de inquietante, como si hubiera allí algún helado preaviso.
“Hay escritores prolíficos como Shakespeare, Balzac, Agatha Christie, Simenón, Alejandro Dumas, Julio Verne, Víctor Hugo, Dickens, Dostoievsky o Vargas Llosa que va en camino de serlo”, dice ahora el escritor Rafael Felipe Oteriño.
“Incluso el propio Borges lo fue, si contabilizamos su obra oral junto a su escritura propiamente dicha. Y los hay que son autores de un puñado reducido de obras –Joyce, Lampedusa, Musil, Ungaretti, Kavafis, el escueto autor de aforismos Porchia, para citar a un maestro de la síntesis- gracias a las cuales obtuvieron un reconocimiento igualmente universal”.
Enrique Banchs (1888-1968) es el arquetipo del escritor que dijo basta en plena juventud, cuando la fama golpeaba su puerta a principios del siglo XX
Añade Oteriño que “en la mayoría de los casos, el escritor sólo viene a agregar una palabra, un verso, una frase -la idea es de Borges- a la interminable obra que desde Homero viene escribiendo la humanidad. Por eso, no es extraño que, cuando ese aporte ha sido realizado, el escritor se llame a silencio. No es lo común, pero tampoco es inusual. Rilke guardó silencio durante años para concluir sus elegías, Valéry permaneció un tercio de su vida sin escribir desde La nuit de Gênes en que sintió que su destino no era la poesía sino el rigor del intelecto. Y hubo autores que, al promediar su obra, cuando ésta todavía prometía más, dejaron de hacerlo sin motivo aparente”.
Aludió luego al caso de Banchs y destaca que después de publicar a edad temprana sus cuatro únicos libros de poema “permaneció hasta su muerte sin escribir. En eso no está solo. En el fundido de dicho carácter lo acompañan J.D. Salinger, que en 1951 publicó “El guardián entre el centeno” y desde entonces se mostró reacio a toda vida literaria. También Juan Rulfo es otro escritor de obra parca. Durante años prometió publicar “La cordillera”, pero de su obra sólo nos queda “Pedro Páramo y El llano en llamas”.
En cuanto a si tenemos ejemplos platenses, Oteriño añade que “está el caso emblemático de Alberto Ponce de León, autor de una de las obras más representativas de la generación poética del 40 –“Tiempo de muchachas” (1941)-, quien se alejó para siempre de los espacios literarios”.
“Lo imponderable, lo indeterminado, lo ilimitado, aquel numen o vertiente que el griego expresa con el término ápeiron, también desveló al joven poeta austríaco Hofmannsthal, que renunció a la actividad literaria y recaló en el silencio justamente porque las palabras ya no le permitían conectarse con los objetos y se le deshacían en la boca “como hongos podridos”, tal como lo expresa en la carta de Lord Chandos, de 1902. Contrariamente, Borges prefiere hablar de la materia alada y sagrada que visita a los poetas, ya sea por inspiración o por el trabajo paciente y obstinado de éstos para darle cabida en las palabras. Valéry, en la poesía, y Flaubert, en la narrativa, son los mejores ejemplos de esto último”, concluyó Oteriño.
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com


Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com

Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
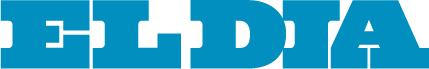
¿Querés recibir notificaciones de alertas?





























Para comentar suscribite haciendo click aquí