
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela
Kicillof regresa de EE UU y retoma la campaña mientras Bullrich lo crítica
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno
Corte de luz en 10 y 44: Edelap informó que hicieron maniobras
Verano y dengue: tomar los cuidados necesarios y “no volverse loco”
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La literatura de Chubut, con sus tres vertientes. La influencia de grandes científicos y escritores como Darwin, Hudson, Verne y Saint Exupery. El caso del periodista Asencio Abeijón. Testimonio de Daniel Alonso

Saint Exupery
Por Marcelo Ortale
Tres vertientes podrían representar a la literatura de Chubut: una, la influenciada por el deslumbramiento original del paisaje; otra, por la lucha del hombre para sobrevivir a la hostilidad del medio y una tercera, pequeña acaso, intimista pero pertinaz, la que brota del alma galesa derramada como un nutriente en el universo de la Patagonia.
Se ha dicho aquí que la literatura, como el periodismo, se ejercen más cabalmente donde existen poblaciones numerosas asentadas y no el baldío, como en ese sur argentino áspero y desierto, especialmente el que se extiende por el centro del territorio hacia la costa atlántica. Pero el embrujo poderoso de la Patagonia también doblegó a esa premisa y cautivó a los grandes exploradores y científicos que viajaron por ella.
Los testimonios se suman con facilidad. Escribió Charles Darwin en 1830: “Al revivir imágenes del pasado, encuentro que con frecuencia se cruzan ante mis ojos las planicies patagónicas, pese a que ellas son juzgadas por todos como las más miserables e inútiles. Se caracterizan sólo por cuanto poseen en negativo: sin habitantes, sin agua ni árboles, sin montañas, sólo poseen plantas enanas. ¿Por qué entonces —y el caso no es peculiar sólo para mí— tienden esas tierras áridas a tomar posesión de mi mente?”
También el botánico sueco Karl Skottsberg, nacido en Gottemburgo, que participó en expediciones a la Antártida, escribió en “La Patagonia salvaje” que había visto un hemisferio insólito con mesetas lunares e islas crecidas vertiginosamente, herida por fragmentos de montañas dolomitas en medio el océano y que había transitado por esas tierras “profundamente emocionado porque ningún pie humano había calcado su huella, todo estaba inmerso en una quietud misteriosa de millones de años”.
Otro científico que dejó una obra encandilada por el sur argentino fue el perito Francisco Pascasio Moreno, autor de “Noticias de Patagonia” (1876); “Viaje a la Patagonia Austral” (1876-1877); “Viaje a la Patagonia Septentrional (1876); “Apuntes sobre las tierras patagónicas (1873); “El estudio del hombre Sudamericano (1878); y “Notas preliminares sobre una excursión a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, Frontera Chileno-Argentina” (1902).
Cuando el perito Moreno falleció (un 24 de noviembre de 1919), el diario La Nación lo despidió, antes que como a un gran científico apegado a sus libros, como a un creador imantado por las tierras que recorrió: “Geógrafo sin cartas, geólogo sin laboratorios, topógrafo sin instrumentos, con las manos limpias, pero con el corazón contento a pura juventud, Pancho Moreno galopó hacia el desierto, se entendió con las tribus bárbaras, recorrió miles de leguas en la soledad sombría, repechó montañas, cruzó ríos a nado y a saltos los torrentes, caldeó su sangre en el rescoldo de los volcanes y cuando repletó su alma con emociones inauditas, regresó al poblado trayendo la clave de la patria futura. Ahí está su gloria”.
Otros grandes enamorados y, a la vez, paisajistas patagónicos fueron Guillermo Enrique Hudson (autor de “Días de ocio en la Patagonia”), Julio Verne –en muchos de sus libros se describe al sur argentino- y Lucas Bridges, hijo de un pastor anglicano, que se crió entre los aborígenes yaganes –indios pescadores y nómadas, canoeros que habitaban las costas del canal Beagle-, con quienes aprendió su idioma y sus leyendas. Sin embargo, el admirador más rendido y el más deslumbrado por su influjo ha sido Antoine de Saint Exupery, que en varios de sus libros plasmó las composiciones más bellas jamás escritas sobre nuestro sur: “Qué bello país y cómo es de extraordinaria la Cordillera de los Andes! Me encontré a 6.500 metros de altitud, en el nacimiento de una tormenta de nieve. Todos los picos lanzaban nieve como volcanes y me parecía que toda la montaña comenzaba a hervir“, dijo una vez.
Otra vez escribió desde la cabina de su avión: “Abandoné la escala de Trelew, rumbo a Comodoro Rivadavia, en la Patagonia. Allí se vuela sobre una tierra abollada como un viejo caldero. Ningún otro suelo, en ningún lado, muestra tan bien su desgaste. Los vientos que empujan a través de una escotadura de la cordillera de los Andes, altas presiones del Pacífico, se estrangulan y aceleran en un estrecho corredor de cien kilómetros de frente, en dirección al Atlántico, y arrasan todo a su paso. Única vegetación de un suelo raído hasta la trama, sólo la cubren pozos de petróleo, como un bosque incendiado. Cada tanto, dominando colinas redondeadas en que los vientos sólo dejaron un residuo de cascajo, se alzan montañas en forma de roda, aguzadas, dentadas, despojadas de su carne hasta el hueso”.
La segunda vertiente literaria en el sur tiene que ver con la lucha que protagonizaron y siguen librando sus esforzados habitantes, cuya principal expresión política hizo eje en la provincia de Santa Cruz, a principios del siglo pasado, con el enfrentamiento de los trabajadores que se rebelaron contra la explotación por parte de sus patrones. El libro emblemático ha sido “La Patagonia rebelde” de Osvaldo Bayer.
El periodista y escritor patagónico Daniel Alonso rescata aquí a una figura dominante de la literatura de Chubut, la de Asencio Abeijón (1901-1991), cuya obra principal “Apuntes de un carrero patagónico” fue prologada, justamente, por Bayer: “La irrupción de Asencio Abeijón en la literatura patagónica -- de algún modo fortuita-- a fines de la década del setenta, vino a sintetizar con la firmeza de la crónica periodística muchos cabos sueltos en el imaginario patagónico durante el medio siglo previo. Pero, más que compendiarlos, los vistió de certeza y puliendo ciertas exageraciones e inexactitudes narradas por quienes se sabían únicos testigos hasta entonces”.
“Y así como derrumbó narraciones rayanas con la leyenda, develó proezas ciertas, más humanas y verificables; propias de la inocultable epopeya de miles de foráneos luchando por la adaptación al tercio más austral del continente americano; el más desértico, despoblado y climáticamente feroz”, agregó.
Cabe señalar que las memorias del carrero patagónico consiste una serie de dieciseis relatos, que unifican historias, paisajes y personajes tales como el cazador de nutrias, los carreros o el tumbiador, que es, este último, el que “anda siempre en busca de trabajo, pero nunca lo encuentra por su gran habilidad en esquivarle: de llegar a un puesto o estancia, por disimuladas averiguaciones hechas de antemano, ya sabe que en ese lugar no necesitan a nadie para trabajar”. Y si consiguiera el trabajo, verá la forma de eludirlo.
Alonso –que es actual director periodístico de Anuario Petrolero y ha sido jefe de redacción de los dos diarios de Comodoro Rivadavia (El Patagónico y Crónica), director de cultura de esa ciudad y director de Radio Universidad Nacional de Patagonia- destacó que Abeijón “no fue un escritor pulido ni formado académicamente, fue obrero petrolero, carrero, transportista, gremialista, periodista y en 1957 electo por la Unión Cívica Radical Intransigente como convencional constituyente en Santa Fe, para ser luego diputado nacional en dos períodos, para concluir como periodista en El Patagónico. “Escribió una serie de crónicas prolijas, atrapantes; sin mayores pretensiones líricas pero con la contundencia de una vívida narración de los riesgos y penurias de los primeros colonos de la feroz pero feraz región patagónica”.
Lo más notable del legado de Abeijón –agregó- “fue sacar de la mitología exuberante a la sola mención de la mágica palabra “Patagonia” y si, con el rigor de la objetividad periodística, poner en su justo valor el sacrificio de los miles de familias desarraigadas –del exterior, del norte argentino y de los países vecinos- que fueron constituyendo a la región en el último siglo y medio”.
Pocos saben que la festividad literaria más remota en la Argentina –y aún vigente, pues se repite año tras año- se llama el “Eisteddfod”, que es de origen galés y se celebra desde mediados del siglo XIX en la provincia de Chuibut. Se trata de una fiesta que se inició con la llegada de los colonos galeses al valle inferior del río Chubut, en la que compiten participantes locales, nacionales y extranjeros y que se desarrolla en las ciudades de Trevelin, Dolavon y Puerto Madryn. El torneo literario (el próximo se hará en octubre venidero) se realiza tanto en el idioma galés como en el español. El término Eisteddfod significa “estar sentado”, porque así deben permanecer los participantes.
Pero el idioma galés –es decir, su alma más profunda, su cultura ya sembrada en la Patagonia- a la hora de establecer conceptos con significación, convive con la lengua tehuelche: la palabra Chubut, que designa a esa hermosa provincia, proviene del vocablo tehuelche “chupat”, que, traducido, significa “transparencia”.
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com


Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com

Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
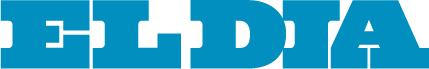
¿Querés recibir notificaciones de alertas?





























Para comentar suscribite haciendo click aquí