De Viena a Buenos Aires: el largo viaje hasta convertirse en uno de los emblemas nacionales
Edición Impresa | 15 de Febrero de 2026 | 04:07
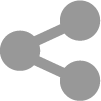
Mucho antes de que las apps de delivery la llevaran caliente hasta la puerta de casa, la medialuna ya había atravesado fronteras, guerras y océanos. Su historia empieza lejos de Argentina y bastante antes de que existiera el café con leche como ritual porteño.
El origen más difundido se remonta a Viena, en el siglo XVII. Según la leyenda, durante el sitio otomano de 1683, los panaderos vieneses —que trabajaban de madrugada— habrían escuchado los ruidos de los túneles que los turcos cavaban para invadir la ciudad. Gracias a esa alerta, el ataque fue frustrado. En homenaje a la victoria, los panaderos crearon un bollo con forma de media luna, símbolo del Imperio Otomano, para “devorarlo” simbólicamente. Así habría nacido el kipferl, antecesor directo del croissant.
Sin embargo, fue en Francia donde esa pieza de masa evolucionó hasta adquirir la textura hojaldrada y aireada que hoy conocemos. A mediados del siglo XIX, panaderos austríacos instalaron en París una boulangerie que popularizó el producto. Los franceses perfeccionaron la técnica con manteca y pliegues sucesivos de masa, dando origen al croissant moderno, emblema de su pastelería.
¿Y cómo llegó al Río de la Plata? La respuesta está en las grandes corrientes migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX. Con la llegada masiva de inmigrantes europeos —especialmente italianos, españoles y franceses— también arribaron saberes culinarios, recetas y oficios. Las panaderías porteñas comenzaron a incorporar variantes locales de facturas inspiradas en modelos europeos.
Pero en Argentina la medialuna tomó identidad propia. Se volvió más pequeña que el croissant francés y adoptó dos versiones bien diferenciadas: la de manteca, más dulce y tierna, y la de grasa, más crocante y menos azucarada. Esa adaptación no fue casual: respondió a los gustos locales y a la disponibilidad de materias primas.
A comienzos del siglo XX, las facturas —incluidas las medialunas— ya eran protagonistas en las mesas argentinas. Su popularización también estuvo ligada a las panaderías organizadas por obreros anarquistas, que bautizaban sus productos con nombres irónicos como “vigilantes” o “bolas de fraile”. En ese universo de masas y simbolismos, la medialuna se consolidó como pieza central del desayuno y la merienda.
Con el tiempo, el café con leche y medialunas se convirtió en un ritual urbano. En bares tradicionales, estaciones de tren, oficinas y hogares, su presencia marcó rutinas cotidianas y encuentros sociales. No es solo una factura: es una costumbre compartida.
De Viena a París, de París a Buenos Aires y de la panadería del barrio al delivery, la medialuna demuestra que algunos sabores no solo sobreviven al paso del tiempo: se reinventan y se vuelven parte de la identidad.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE