#Capítulo 25: Cambiar, mover, pintar, renovar…
| 5 de Enero de 2017 | 12:30
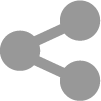
Ocho de la mañana. Suena el despertador. Con los ojos cerrados y un manotazo, lo apago. Me acomodo para los minutos de sueño extra que me regalo a diario. Giro y un clac seco en el cuello me hace gemir de dolor. Abro los ojos y espero inmóvil unos segundos. Nada. Con cuidado, pruebo brazos y piernas: uf, funcionan. Doy vuelta la cabeza: ¡Aaaaaaaay! El cuello, los hombros y la parte superior de los omóplatos se unificaron en una mole compacta de dolor. Soy RoboCop.
La imagen del señor Keller aparece en mi mente. La versión de él que conocí cuando era chica: un gigante blanco, algo rojizo, pelado y, por sobre todo, de andar rígido. Vestía siempre de traje y aunque yo no entendía nada de moda, podía darme cuenta que había en su vestuario, y en él en general, algo que lo diferenciaba de los demás: parecía fuera de época.
A veces, cuando me lo cruzaba en la calle, alentaba la corrida al pasar a su lado. No es que me lo propusiera conscientemente, pero emanaba algo que me inspiraba un profundo respeto, como el que se les profesa a los muertos. Años después él hablaría de esa época como “La pausa”.
Su relato arranca con el primer día que entró a su edificio después del último adiós. Dice que cuando atravesó el umbral sintió una puñalada en el pecho. Detuvo el paso de dolor. La certeza de que arriba esperaba lo peor ennegrecía el panorama. Pero qué podía hacer. Era su casa, estaban sus cosas, no quedaba otra que subir.
Si no hubiera tenido el deseo muerto –reflexiona ahora- probablemente habría rogado por algo que lo alejara de ahí, o al menos que lo obligara a un ajetreo permanente que sepultase su interior. Cualquier cosa para no estar, no oír, no sentir. Pero el vacío lo había devorado todo, incluida la capacidad de desear. Y lo cierto es que el resultado no habría sido muy distinto. Ese día, y los que le siguieron durante muchos años, se dejó empujar por la inercia.
Giró la llave y abrió suavemente la puerta del departamento. La sintió en el aire. Un olor dulce y denso flotaba alrededor. Era ella. Consciente de que su aroma se iría desvaneciendo segundo a segundo, cerró los ojos e inhaló tan profundo como pudo.
Despegó los párpados lentamente, como quien no quiere despertar pero se siente obligado a hacerlo, y con la vista barrió su alrededor. Encontró sus marcas en todas partes: en el almohadón en la esquina del sofá, en el florero sobre la mesa, en el repasador rojo que colgaba de la juguera, en la carpeta azul con las boletas pagas, en el medio vaso de agua arriba de la mesada.
Vio su propia imagen como la de un ser despreciable, vacío y frío, irrumpiendo en un lugar lleno de luz y vida. Se sentó en un extremo del sillón. Escuchó el goteo de la canilla que todavía no había reparado. Miró el televisor, la radio, pero no se movió. Dejó que el silencio se apoderara de todo.
Cuando volvió a acordarse de su olor ya se había desvanecido, solo le quedaban sus marcas en la casa. Y aunque no se lo propuso de forma consciente, a partir de ese día empezó a moverse con cuidado de no borrarlas: ocupaba solo lo indispensable y siempre con la actitud de estar pidiéndole permiso a alguien. En diez años no cambió ni compró nada y jamás invitaba gente a su casa.
Durante los primeros meses le rondó la idea de renovar algunas cosas. Intuía que un aire “nuevo” le haría bien. Pero no se imaginaba en otro escenario. Se refugió entonces bajo un manto de rigidez, como un impermeable frente a cualquier posible cambio.
Un viernes, al entrar a su casa, se encontró con el sofá en otro lugar. Se enfureció con la chica de limpieza que, por mero atrevimiento o acaso por un descuido, se había tomado esa atribución. El dolor de espalda le impidió ejercer la fuerza necesaria para volver el sillón a su sitio y se vio obligado a dejarlo donde estaba durante todo el fin de semana. El lunes reprendió a la empleada y le exigió poner el mueble en su lugar.
Pasado el fin de semana todo volvió a verse como antes. Sin embargo, algo había cambiado en el señor Keller: una chispa de impulsos dormidos se había encendido en su interior. Aunque en un principio intentó ignorarla, terminó por ceder a sus nuevas ocurrencias.
Primero notó las paredes ennegrecidas. Le parecieron tristes, abandonadas. Contrató a un pintor. Otro día, de camino al almacén, una vidriera llamó su atención y antes de meditarlo se encontró frente al mostrador preguntando el precio de unas cortinas color crema. Finalmente, movió muebles.
Poco a poco, al aceptar y promover cambios, él mismo se fue aflojando. Dice que volvió a abrirse a la vida. “A veces con solo mover piezas, por insignificantes que parezcan, se puede desplegar una nueva perspectiva”, reflexiona.
Miro a mí alrededor y pienso que tal vez sea tiempo de que yo también cambie algunas cosas de lugar. El departamento está tal cual lo dejé después de la mudanza. Quizás al reacomodar muebles y adornos el aire cambie su recorrido y renueve la energía, y aunque no creo que sea capaz de aflojarme esta feroz contractura, estimo que algo nuevo vendrá. Aunque más no sea la sensación de romper con la inercia, que tal como viene todo, no me parece poco.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE