Eterno segundo tiempo
Edición Impresa | 1 de Febrero de 2026 | 02:08
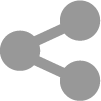
Por RAQUEL OSCAR CORTÉS
La otra noche decidí sacar el coche para ir a comprar una pizza. Habitualmente suelo pedirla por teléfono, pero por lo general llegan tibias o desarmadas, debido al traqueteo al que las somete el chico del delivery con las picadas y frenadas de la moto. Así que esta vez opté por ir a buscarla yo mismo. Por otro lado, el partido que estaba mirando por la tele venía tan aburrido que -a pesar de que jugaba el equipo de mis amores-, preferí dejar de ver lo que restaba a la primera parte y llegarme en persona hasta la pizzería. Por las dudas puse la video por si la cosa cambiaba y mejoraban las alternativas durante mi ausencia. En ese caso podría verlas en el entretiempo, mientras comía. Me puse la campera, guardé los documentos, saqué el auto y enfilé para la avenida.
Tras recorrer los primeros metros acomodé con un pequeño toque el espejo retrovisor, sólo para cumplir con el tic que me acompaña desde que comencé a manejar, hace bastante tiempo. Sé que muchos también lo hacen cuando se sientan al volante, aunque en mi caso -más allá de que es un simple e involuntario movimiento-, resulta innecesario por cuanto soy el único que maneja mi auto, y tanto la altura del asiento como los espejos están siempre en perfecta sincronía.
A las pocas cuadras, se me ocurrió encender la radio con la intención de seguir escuchando lo que quedaba del primer tiempo. Mientras lo hacía, pensé en la diferencia que existe entre el relato de un partido que se transmite por televisión y el que se escucha por la radio. El relator de TV se limita a nombrar al jugador que está en posesión del balón o a llamarlo por el apodo con que se lo conoce, señalando escuetamente la acción que lleva a cabo. O si no, aludir a los involucrados en una jugada pero sin dar demasiados detalles, que resultan obvios para el televidente. En ocasiones cuando el juego carece de emociones -y la de esa noche no era una excepción-, el relator se solaza comentando cuestiones que tienen que ver más con la vida extradeportiva y personal de los jugadores, que con su desempeño efectivo en el campo de juego. Gran parte de esos comentarios guardan poca relación con el partido y mucho menos con el interés de la mayoría de los espectadores, entre los que me incluyo. Otra cosa es lo que acontece con el relato radial. Aquí el silencio de radio no es lo apropiado, así que el relator pone énfasis al mencionar pormenorizadamente hasta los detalles más nimios, y a veces magnifica acciones que en las imágenes de la TV son intrascendentes en el desarrollo de una jugada. A través de las palabras y la intensidad del relato, el juego adquiere un ritmo que despierta y aviva la imaginación del oyente, aunque la realidad del cotejo deportivo diste mucho de corroborar sus dichos.
El caso fue que, como en el apuro al salir me olvidé los lentes para ver de cerca, comencé a tantear el tablero buscando el botón de encendido. Cosa que logré, más por hábito reflejo de la mano que por visión ocular. Pero por más que recorría el dial no encontraba la emisora que suele seguir los partidos. Y espontáneamente incliné la cabeza hacia la radio por unos segundos.
Al mismo tiempo que lograba sintonizarla alcancé a percibir una luz que crecía en intensidad desde la izquierda. El chirrido típico de una frenada precedió al golpe bestial que impactó la puerta y me despidió violentamente contra el parante de la otra. El golpe fue tal que perdí el conocimiento, no sé por cuánto tiempo. Cuando recobré el sentido ya era de día, o eso creí al menos por la claridad que me envolvía, propia de un cielo despejado a las 11 de la mañana, cuando el sol está llegando a su cenit. No recuerdo si me desperté yo solo o por los golpecitos que una mano daba con los nudillos del índice sobre el vidrio de la ventanilla en la que había quedado recostada mi cabeza.
Aturdido como estaba procuré incorporarme pero me sentía mareado y me faltaban las fuerzas. Fue ahí que desde afuera alguien abrió la puerta y me extendió su brazo para que lo tomara. Levanté entonces la cabeza y miré sin poder creer lo que estaba viendo: quien estaba parado junto al auto era mi suegro en persona. Asido de su mano me levanté lentamente, y ya fuera del habitáculo comprobé que el auto había quedado direccionado en sentido inverso al que iba al momento del choque. Sentí algo raro en la cabeza y me toqué la frente. Noté húmeda la palma de la mano. Al mirarla, la vi tinta en sangre.
Fue entonces que un fino chorro tibio se deslizó desde el parietal hacia mi ojo derecho. Sin soltarme, don Andrés buscó con su otra mano un pañuelo que sacó del bolsillo del pantalón, lo sacudió hasta desplegarlo y me lo alcanzó, mientras decía con calma:
-Tomá, secate la sangre. ¡Qué tortazo tremendo te has dado!
Yo, si bien todavía seguía aturdido, no sentía dolor. Ni siquiera cuando llevé la mano con el pañuelo hasta el orificio de la cabeza por el que manaba profusamente la sangre. Dos cosas sí advertí en ese momento. Una, fue la tranquilidad con la que hablaba y se movía mi suegro mientras me ayudaba a recostarme contra el auto, para que recobrara el aliento y la vertical. La otra, era su ambo gris claro y la corbata celeste que le había regalado uno o dos años antes para su cumpleaños.
Recordé que así lo vistieron cuando lo pusieron en el féretro al morir tras un infarto el año anterior. Él mismo me sacó de tales cavilaciones. Advirtiendo mi desconcierto, dijo con toda naturalidad al tiempo que se sonreía:
-¡Qué! ¿Qué otra cosa pensabas que era la muerte?… Ya está, ya pasó... Vení… Vamos que te presento a los demás.
Y empezamos a caminar, yo rengueando levemente de una pierna y él con su brazo paternal apoyado sobre mi hombro, mientras emitía aquel fino silbido por entre los labios, característico de sus momentos despreocupados. A la distancia alcancé a escuchar la voz del relator que decía por la radio:
-Arrancó el segundo tiempo en el Florencio Sola. El partido sigue cero a cero. El equipo local, por ahora, sin cambios...
Nunca supe el resultado final del partido; si terminó o si todavía lo están jugando. En realidad por lo bien que lo estamos pasando en donde estamos, aquello no reviste mayor importancia. Lo cierto es que como dicen: ¡no hay mal que por bien no venga! Si los muchachos del Taladro hubieran puesto un poco más de entusiasmo, yo probablemente me hubiera quedado sentado frente a la tele y nada de lo sucedido habría ocurrido. Al término del primer tiempo, como hago habitualmente, habría encargado una pizza, que seguramente me traerían tibia.
¡Como de costumbre!
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE