

Se suman otros 20 fallecidos a la causa del fentanilo contaminado
En siete años, los taxis perdieron casi la mitad del trabajo diario
Delincuencia sin piedad: feroz ataque a una pareja de jubilados
Clásico de rugby: San Luis y La Plata ponen muchas cosas en juego
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Baldwin tras el juicio: descarrilado, se abraza a Snoopy y quiere que seamos “buenas personas”
El frente de gobernadores quiere consolidarse en la Cámara alta
Javier Milei quiere protagonizar la campaña libertaria en Provincia
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Kicillof en Junín, entre críticas a la Rosada y el enojo del intendente
El FMI aflojó con la meta de reservas y en el Gobierno respiran aliviados

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ricardo Güiraldes, el escritor que despidió a los gauchos y reseros del campo bonaerense. Autor de una novela preponderante en la literatura hispanoamericana. Relaciones y diferencias con José Hernández y Jorge Luis Borges
Por MARCELO ORTALE
Los gauchos de la llanura bonaerense necesitaban un escritor que los despidiera para siempre y ese fue, según algunos de los principales críticos literarios, el aporte esencial que ofreció Ricardo Güiraldes (1886-1927) con su imperecedera novela “Don Segundo Sombra”.
Este modelo humano existió realmente, era resero en la estancia familiar y se llamaba Segundo Ramírez. Pero Ernesto Sábato se apresura a colocarlo en su lugar: “El auténtico don Segundo es el mito imaginado por Güiraldes, que misteriosamente reveló un secreto de la condición pampeana. Inmortal, como todos los mitos”.
Una primera clave se encuentra en la dedicatoria del libro escrita por Güiraldes: “A usted, Don Segundo, A la memoria de los finados Don Rufino Galván, Don Nicasio Cano y Don José Hernández; A mis amigos domadores y reseros: Don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, Pedro Brandán, Ciríaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro Falcón, Gregorio López, Estéban Pereyra, Pablo Ojeda, Victorino Nogueira y Mariano Ortega. A los paisanos de mis pagos. A los que no conozco y están en el alma de este libro. Al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia”.
Esta dedicatoria –dice la crítica literaria Elida Lois- “exhibe sintéticamente el proceso de producción del sentido de Don Segundo Sombra: mediante el gradual desplazamiento desde el mundo real hacia el plano simbólico (el de la sacralización del gaucho), va tomando forma la pretensión de transformar la historia en mito”.
El más alto de los lirismos viste el estilo de este escritor estanciero y, a la vez, paisano esencial. Poseedor de una cultura alcanzada en lecturas y en viajes innumerables por la India, Japón, Oriente y Europa, donde conoce a los más prestigiosos escritores y artistas, decide finalmente dedicarse a la literatura, aunque acercando su estilo, cada vez más, al dialecto rural más sencillo y fiel.
Ya ponderado por sus libros anteriores, pero no famoso, Güiraldes arraigó en sus pagos de Areco una novela que, de inmediato, se convierte en preponderante de la literatura hispanoamericana. Relatada en primera persona, cuenta la historia de un reserito, Fabio, que luego de vivir con su madre, después con sus tías y más tarde con otro familiar, se topa un día con un paisano (Don Segundo) que ante él demuestra su valentía enfrentándose a un matón a quien desarma casi por su sola presencia y le perdona la vida. El muchacho decide ir a trabajar con él y aprende la vida de campo, guiado por el viejo que se convierte en su maestro.
...Don Segundo le procuró una fama inmediata, indiscutida. El crítico Juan Carlos Ghiano definió a este libro como “el homenaje simbólico a los reseros que estaban desapareciendo, empujados por una nueva organización del trabajo rural”
Conviene aquí reseñar que hasta 1926, Güiraldes había escrito varias obras sobresalientes, aún vigentes. Allí están, entre la quincena de obras, su primer libro de poemas El Cencerro de Cristal (1915), su novela campesina “Raucho” (1917) y Xaimaca (novela en cartas, 1923), como los más logrados, aún cuando el Don Segundo Sombra fue su libro más notorio. Luego, con la activa intervención de su viuda serían editados en forma póstuma Poemas solitarios (1928), Poemas místicos (1928) y El sendero (1932), que denotan la influencia de la espiritualidad propia del hinduismo.
Como se dijo, Don Segundo le procuró una fama inmediata, indiscutida. El crítico Juan Carlos Ghiano definió a este libro como “el homenaje simbólico a los reseros que estaban desapareciendo, empujados por una nueva organización del trabajo rural”. La generación martinfierrista del 27 aplaudió sin retaceos el amanecer de la novela, mientras que el propio Güiraldes le expresa su extrañeza al intelectual Valery Larbaud porque “no llegan palos desde ninguna parte”.
El libro, en sus dos primeras ediciones, se había impreso en los talleres de Francisco Colombo de San Antonio de Areco en 1926 y un año después Güiraldes moriría en París, en brazos de su mujer, a la joven edad de 41 años, víctima de la enfermedad de Hodgkin (cáncer de los ganglios).
Güiraldes supo también, antes que nadie, que su muerte sería temprana. “Lo que no sabían los primeros lectores de Don Segundo Sombra, ni siquiera su esposa, Adelina del Carril ni sus amigos más íntimos, es que el propio autor se estaba preparando para despedirse definitivamente del mundo” dice Sara Saz, investigadora de la Colorado State University.
En cuanto a su mujer, Adelina, pertenecía a una familia porteña de alcurnia, con campos en Saladillo. Ella tuvo, entre sus hermanos, a Delia, que fue la segunda esposa de Pablo Neruda. Adelina sobrevivió hasta 1967, era una mujer extremadamente amable y se la podía ver en un local de la hoy desaparecida Galería del Este, en calle Florida, al lado del Instituto Di Tella. A ese lugar acudían casi siempre Manuel Mujica Láinez así como Antonio Berni y otros escritores y pintores.
Cuando Don Segundo se despide de su ahijado Fabio, este lo ve sobre su caballo como disolviéndose en la llanura: “Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre”. El narrador, que es el ahijado de ese paisano sabio, concluye diciendo: “Di vuelta mi caballo y, lentamente, me fui para las casas. Me fui, como quien se desangra”. Los críticos sostienen que, con estas palabras, es también Güiraldes el que se aleja del mundo.
El escritor siempre presintió que –más allá de los recelos que pudo haber causado su posición social- llevaba adentro una voz que no era la suya, sino la de los paisanos. “Hablo a mi pueblo por mi pueblo. El es quien guía mi corazón por la mano mientras digo estas cosas. Mi palabra no es personal ni aspira a expresar sentimientos personales. Entre extraños aprendí a ver lo que en mí había de nacional, lo que hay en mí no de individual, sino de colectivo y común a todo mi pueblo”.
Estas mismas palabras pudo haberlas dicho su admirado José Hernández, que terminó siendo confundido con Martín Fierro. “El senador Martín Fierro”, le decían igualmente en la calle o en la Legislatura. Eso mismo ocurre con el nombre de Ricardo Güiraldes, que se identifica o superpone con el de Segundo Sombra.
Esa relación con lo más popular fue exhibida también por Güiraldes, cuando deslumbró a los salones de París como bailarín de tango. Fue considerado uno de los mejores bailarines de tango de la época y Ulises Petit de Murat compuso “Bailate un tango, Ricardo”, cuya primera estrofa dice: “Le saco orilla a mi vida para arrimarla a tu muerte/ total la vida es la suerte que se da por el retardo/ medio haragán de la muerte y yo estoy ya que me ardo/ por gritarte fuerte, fuerte ¡bailate un tango, Ricardo!”, cuya música fue compuesta por Juan D´Arienzo.
Una de las más consistentes críticas literarias, Ivonne Bordelois, analiza el “duelo pacifista” que sostiene Don Segundo con un matón a quien “desarma con la fuerza del remanso cuya hondura absorbe al río”, delante del reserito Fabio. De allí extrae una diferenciación: “Aquí hay un tajante contrapelo a la tradición gauchesca, un llamado a la no-violencia en que está todo Güiraldes, el Güiraldes que admiraba a Mahatma Gandhi y el Güiraldes enraizado religiosamente en el hinduísmo -el Güiraldes que se expresará luego aún más plenamente en esta dirección en El Sendero y en los Poemas Místicos. Este texto es la antítesis o la tachadura del duelo de Martín Fierro con el Moreno y produce una especie de hiato inesperado, un quiebre de respiración en la esperada violencia de la tradición gauchesca de los duelos”.
Más adelante, agrega Bordelois: “En El Tamaño de mi Esperanza, Borges se había repartido con Güiraldes la creación del nuevo paisaje argentino: quede la pampa para Güiraldes y él se reservará el mundo de las orillas. Pero detrás de esta división -y acaso sin preverlo Borges ni Güiraldes- surge otra: la del topos clásico campo versus ciudad, donde el campo ya no es barbarie sino que la barbarie se traslada a la ciudad, foco de violencia -mientras que el campo es irradiación de sabiduría primitiva y paz espiritual”.
“Ambos –añade- Borges y Güiraldes, juegan su carta estética y personal. A Borges el final pacifista de Hernández le resulta ineficiente y acaso hipócritamente frustrante. Lo que entiendo que cuenta en Borges, en “El Fin”, es un motor permanente de su escritura, que es el despejar la sospecha de la cobardía y el expresar la atracción por el enfrentamiento físico personal y por la victoria en el duelo.
“En Güiraldes la tesitura es muy otra. Güiraldes había experimentado el racismo en carne propia, al ser tratado de “métèque” en París, por ejemplo, en un episodio callejero que acaba a las trompadas, propinadas por Güiraldes -que boxeaba profesionalmente- y con el alejamiento de los agresores. El ser sospechado de cobardía nunca fue su tema ni su experiencia. Su estética no descartaba el conflicto físico, como lo comprueban, acaso demasiado evidentemente, los Cuentos de Muerte y de Sangre. Pero su veta más profunda y acaso su contribución más original a la literatura criolla se vuelcan en un memorable personaje que encauza la violencia “como el remanso que absorbe el río.”
En las afueras del pueblo –para usar las mismas palabras con que empieza el libro- está el cementerio de Areco. Al ingresar, llama la atención una bóveda cargada de placas, virtualmente desde el zócalo hasta el techo. El visitante se acerca, pero enseguida advierte que no pertenece a los Güiraldes. Es la bóveda de Cayetano Luján Saigós, un campeón de automovilismo que es uno de los ídolos deportivo del pago.
A metros de allí, despojadas y juntas, cubiertas por un mármol negro y silencioso, están las tumbas Ricardo Güiraldes y su esposa Adelina del Carril y cerca también, en tierra, la de Segundo Ramírez, mejor conocido para la historia como Segundo Sombra. Se escucha allí el canto de las aves libres de la campaña. La tumba del escritor tiene sólo un epitafio que dice: “Yace aquí Ricardo Guiraldes, crucificado de calma sobre su tierra de siempre”.
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com


Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com

Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
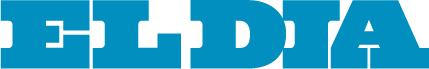
¿Querés recibir notificaciones de alertas?





























Para comentar suscribite haciendo click aquí