El galope en la llanura de la literatura argentina
Edición Impresa | 6 de Noviembre de 2021 | 06:41
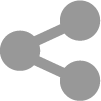
Por GABRIELA BORRELLI AZARA
Voy a empezar por desnudar una escena íntima, tranquilidad, es una pasión la que engloba esa escena, sí, una pasión con cuerpo también, aunque no el de Francisco o el mío. Es jueves por la noche y Francisco me lee un capítulo de “El Palomar” por zoom; es un anticipo de una lectura que luego me espera en mi casa. No estoy en casa sino en una oficina con luz blanca y paredes de durlock, una oficina gubernamental que intenta tramar algunas relaciones ingeniosas con lo literario, es decir que ya el espacio es un anti-espacio, algo que está ahí de manera incómoda, y en esa incomodidad yo intento la comodidad, apoyo el codo en la mesa y la mano en el mentón y me propongo a escuchar mientras apenas asomo mi cabeza por la cámara que nos conecta.
Francisco en cambio está en el centro del recuadro; su luz es tenue, habla pausado, tiene toda la comodidad que yo pienso me falta o le falta al lugar en el que estoy, además él tiene algo que yo deseo: un capítulo que me va a leer, una costura que quiere mostrarme. Me lo lee además bajo una excusa, con un pretexto, para mostrarme esa costura que yo intento con él por zoom. Antes de leer, antes de la intimidad que está a punto de suceder, llenamos el espacio de conversaciones que prepararan el ambiente. Hablamos de Luppino, le cuento de una frase que se quedó conmigo del “Breve tratado sobre el texto fantasma”: “El que explica está perdido: no hay nada que explicar. ¡Que entienda el que pueda!”. Y Francisco aclara, amplía, que en “El Palomar” la historia fue el último proceso de la escritura, no hay historia de antemano sino luego. ¿Luego de qué? De un aire, pienso, y extraño el cigarrillo mientras lo escucho. El capítulo que me narra es un capítulo de altura en el que el protagonista sube con sus amigos a la Catedral y ahí aparece no sólo una visión de la ciudad sino el abismo interno, la conexión con otras alturas; la de Olmedo, por ejemplo, algo de la brisa de la década del 80. Francisco me lee ese capítulo para marcarme un punto de su proceso de escritura y contarme la inserción de ese capítulo en una totalidad; un capitulo que luego se transforma en una clave de lectura total. “El Palomar” es un libro de alturas, de ascender. El protagonista busca ascender, trepar en la barrabrava de Gimnasia como Gimnasia también peleó alguna vez un ascenso, como los goleadores pelean por llegar arriba porque desde arriba todo es mejor pero existe el vértigo, sabiendo que en cualquier momento llega el batacazo o la lona total. En el medio, el amor, la Ranita de Flequillo que es vehículo y resultado a la vez. El fútbol se configura en “El Palomar” -e insistentemente en la literatura de Francisco- como cosmogonía literaria. Termina de leer y, con el mismo ritmo, me dice: “todo lo que hacés en tu día, en tu vida es parte de tu escritura”. Desconfió, no entiendo pero me gusta lo que dice; al fin y al cabo que entienda el que pueda. Me gusta cómo piensa lo literario Magallanes y también cómo escribe: el mundo que propone “El Palomar” tiene un ritmo que captura desde la primera frase: “Tengo que estar pillo porque taca: te cobraron; te aplicaron mafia”. No es solo una lengua: es como si toda la novela fuera la abstracción rítmica de una vida, la vida del protagonista, una vida que no tiene nombres propios sino apodos que son la versión mínima de la vida traducida en un ritmo: La Ranita de Flequillo, El Arveja, El Flaquito, El Loquillo, El Pompy, un taca taca que no termina, un galope rítmico, sí, la trama, la trama, la historia que está pero que no es sin ese galope. Canadá, por ejemplo, una palabra que esconde lo que muestra en su acento y que yo descubro cuando cierro los ojos un momento, en medio del galope en la llanura de la literatura argentina para alzar los ojos y encontrarme con las alturas de Francisco Magallanes.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE