El Goyo (Parte 1)
Edición Impresa | 23 de Noviembre de 2025 | 03:27
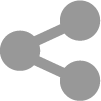
Juana Graciani
De niña yo los envidiaba. Mi vida era aburrida. Sola, sin hermanos, mi único refugio era el violín. En mi casa, la más grande y hermosa del barrio no había alegría. A través del gran ventanal yo los espiaba; ellos eran los intrusos, según mi padre, los que habían ocupado unos terrenos en las vías muertas que había dejado el antiguo ferrocarril.
Fantaseaba con ser parte de ellos, me hubiera gustado participar de sus juegos, pertenecer a esa familia numerosa. Yo los envidiaba sí, mi soledad era insoportable. Esos niños, pensaba, nunca se sentían solos; jugaban, reían, inventaban juegos sin importar si había sol, si llovía, eran felices, o así lo parecían.
Me esforzaba por escuchar lo que decían y así fui aprendiendo hasta sus nombres. El mayor de ellos era “el Goyo”, lideraba al grupo. Tenía la piel bronceada por el sol y el pelo como descolorido, lacio, con un mechón que caía sobre su frente y que permanentemente él lo peinaba con sus dedos y trataba de llevarlo hacia atrás.
En mi música parecían traducirse mis estados de ánimo, tristeza y soledad, una monótona sinfonía de notas sin espíritu.
Una tarde después de practicar mis ejercicios con el violín, lo puse en su estuche y con bastante desgano, me preparé para ir al conservatorio. Crucé la avenida para tomar el ómnibus hacia el centro de la ciudad y ahí estaba “el Goyo”, me sonrió y esa sonrisa alegró e iluminó esa gris tarde de invierno.
Yo lo conocía por mis furtivos y secretos actos de espionaje a través de la ventana, durante tantos años, pero él también parecía conocerme. Miró el estuche de mi violín y se atrevió a felicitarme porque solía escuchar desde su casa las melodías que a diario ejecutaba. Yo le agradecí, tratando de disimular lo turbada que me sentía.
Nos sentamos en distintos asientos, pero presentí su mirada durante todo el viaje. Me asustaba el solo pensar que mi padre pudiera enterarse de que entablara una mera conversación casual con “el intruso” como lo llamaba, pero esa sonrisa, ese mechón de cabello descolorido y esa piel bronceada me cautivaron.
Descendimos del ómnibus en la misma plaza del centro y sentí que sus pasos iban detrás de los míos. Me detuve en la puerta del Conservatorio y antes de que pudiera ingresar, “el Goyo” se acercó y me entregó un papel algo arrugado con una nota que decía: “me encantaría que gustes de mi”. Lo miré, le sonreí de una manera tan especial que resultó ser una explícita respuesta a su pregunta.
Él estudiaba en la Escuela Técnica Industrial y se las ingenió para conocer mis horarios de salida y disimular y guardar en una pequeña bolsa de tela, el overol color oliva que usaba para concurrir a las clases de taller por las tardes.
Así fue que los martes y jueves, religiosa y puntualmente me esperaba a la salida y simplemente caminábamos hasta la parada del colectivo, a veces tomados de la mano y rozando levemente nuestros labios al despedirnos.
Charlábamos de cosas intrascendentes, de nuestros respectivos estudios, del sol, de la lluvia y del amor, ese que iba surgiendo poco a poco, que alegraba mi vida y que iluminaba su mirada cómplice debajo del mechón de pelo descolorido.
Al llegar a destino, a nuestro barrio, disimulábamos y cada uno entraba a su casa. Yo siempre temerosa de que pudiera ser descubierta por mi padre o por mi madre, aunque ella estaba siempre demasiado ocupada con su modista renovando permanentemente su guardarropa de acuerdo al último grito de la moda.
La única que parecía intuir mis secretos era doña Rufina, nuestra cocinera, que al llegar yo, dejaba unos instantes su rutina entre cacerolas y sartenes y me sonreía con algo de picardía.
Continuará...
Esos niños jugaban, reían, inventaban juegos sin importar si había sol, si llovía
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE