A 55 años de la noche en que Monzón se convirtió en mito al noquear a Benvenuti
| 7 de Noviembre de 2025 | 07:01
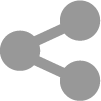
Roma fue testigo de una noche imposible. Bajo la cúpula del Palazzo dello Sport, entre humo, perfumes y murmullos, miles de espectadores esperaban ver una función más del boxeo aristocrático europeo. Nino Benvenuti, campeón del mundo, héroe olímpico y galán de la televisión, se preparaba para defender su corona ante un desconocido argentino que apenas figuraba en las crónicas: Carlos Monzón, 28 años, rostro adusto, ojos negros, historia de calle.
A un lado del ring, el campeón jadeaba con el cuerpo cubierto de hielo y una botella de agua derramándose bajo su cintura. Sus asistentes lo sostenían con toallas húmedas y sales aromáticas. “Mantenete lejos, Nino —le rogaban—. El tipo es un animal, un criminal.”
El público, que lo adoraba, percibía el miedo. Nadie sabía cómo ayudarlo. El humo de miles de cigarrillos flotaba sobre el estadio como una nube de incienso sobre un templo en llamas.
En el otro rincón, Monzón esperaba en silencio. Su rostro no expresaba ansiedad ni alegría: era una máscara. Lo habían visto llegar a Roma sin pompa, alojarse en un hotel barato, entrenar solo, sin guardaespaldas ni periodistas. Parecía no necesitar nada salvo sus puños.
Dos mundos frente a frente
Benvenuti era la encarnación del éxito moderno: olímpico en 1960, campeón en tres divisiones, figura del cine italiano, ídolo de las multitudes femeninas. Medía 1.80, hablaba varios idiomas, vestía trajes de seda. Había peleado en el Madison Square Garden y vencido a Emile Griffith, una leyenda.
Monzón representaba la otra cara: un hombre criado en la pobreza más áspera, que había sido lustrabotas, repartidor, peón y que encontró en el boxeo una forma de sobrevivir. No venía de la cultura del gimnasio, sino de la del hambre. Su único lujo era la disciplina.
A diferencia de Benvenuti, no tenía promotores poderosos ni prensa a su favor. En Buenos Aires, pocos creían en él. Algunos periodistas lo tildaban de tosco, sin estilo. Otros decían que sus manos débiles no resistirían un combate de 15 rounds.
Cuando el manager italiano, Bruno Amaduzzi, viajó a Buenos Aires para negociar la pelea, Tito Lectoure le advirtió: “El mío no tiene cómo ganarle… salvo que lo enganche. Pegar, pega fuerte. Pero es difícil que llegue.”
Aun así, el negocio se cerró. El combate sería en Roma, con todos los pronósticos en contra.
La disciplina del elegido
Una vez firmada la pelea, Monzón se transformó. Dejó de fumar, de beber, de salir. Se alojó frente al Luna Park, en el modesto Hotel Splendid Bouchard. Corría desde las siete de la mañana por los bosques de Palermo y volvía a colgar su ropa sudada en el balcón. Almorzaba solo, dormía temprano y escuchaba en silencio los consejos de su entrenador, Amílcar Brusa, un maestro paciente que lo había moldeado a base de rigor y afecto.
En Roma, su equipo era mínimo. Viajaron él, Brusa, su sparring Daniel González y Lectoure. El preparador físico, “Buby” Russo, vendió su Fiat 600 para pagarse el pasaje. Se instalaron en un hotel sencillo. Un mecánico argentino, Juan Carlos Casal, les prestó un auto y les preparaba el caldo de gallina que Monzón bebía religiosamente cada noche.
Durante los días previos, la rutina fue un ritual. Monzón entrenaba con las manos infiltradas en novocaína: sin eso, no podía cerrar los puños. Dormía envuelto en buzos de látex, con la calefacción encendida, para sudar y bajar de peso. Y cuando subía a la balanza, lo hacía con la exactitud de un penitente.
En el pesaje público, Benvenuti intentó la cortesía. Le tocó la espalda y luego el glúteo, sonriendo ante la prensa. Monzón giró, lo miró a los ojos y lo atravesó con una mirada que heló la sala. El campeón retrocedió. Aquel instante selló la noche que vendría: no habría espectáculo, habría guerra.
Roma arde
El 7 de noviembre de 1970, Roma se vistió de gala. Las entradas estaban agotadas. Los flashes iluminaban el estadio como relámpagos. Benvenuti subió primero al ring, radiante, con una bata blanca y dorada. Saludó al público con una sonrisa de actor. Monzón lo hizo después, con una bata celeste y blanca. No levantó los brazos. Solo caminó hacia su esquina.
El primer gong sonó como una sentencia. Benvenuti dominó los primeros asaltos con precisión técnica: su jab era rápido, sus desplazamientos, elegantes. Monzón aguantaba, medía, observaba. Brusa le habló entre round y round: “No te apures. Pegale al cuerpo, que se cansa”.
Desde el quinto asalto, el ritmo cambió. El argentino empezó a soltar los golpes con naturalidad, a manejar la distancia, a imponer su potencia. Benvenuti, sorprendido, buscaba aire. En el octavo round, una derecha cruzada le zumbó cerca del oído. En el noveno, su respiración era un lamento.
La batalla del alma
El duodécimo round llegó como el destino. Monzón avanzó con la determinación de quien ha esperado toda una vida. Benvenuti retrocedía, buscaba las sogas, giraba en círculos. La multitud lo alentaba: “¡Ni-no! ¡Ni-no!”. Pero el canto sonaba triste, como un rezo.
Los relatores argentinos —Santos Nicolini y Osvaldo Caffarelli— gritaban con fervor: “¡Lo tiene! ¡Monzón lo tiene!”. En la televisión, Ulises Barrera advertía: “Cuidado con la réplica del campeón”. Pero no habría réplica.
Monzón midió con el jab izquierdo. Vio el espacio. Descargó una derecha perfecta, un golpe que viajó hasta la mandíbula del italiano. Fue seco, brutal, definitivo. Benvenuti cayó como un roble partido por un rayo. Primero las rodillas, después los brazos, luego el cuerpo entero.
El árbitro Rudolph Drust comenzó la cuenta. Antes del diez, un hombre del público subió al ring intentando detener el tiempo. Pero ya era tarde. Monzón levantó los brazos. Era campeón del mundo.
El regreso del héroe
En Argentina, la noticia fue un estallido. Nadie lo esperaba. En Ezeiza, lo recibió una multitud que lo ovacionó hasta las lágrimas. Por primera vez, la Policía lo escoltó. Un camión de Bomberos lo llevó hasta el Luna Park, seguido por autos, colectivos, motos y bicicletas.
Las calles de Buenos Aires se llenaron de gente. Algunos lloraban, otros cantaban. En los balcones, flameaban banderas argentinas.
Monzón sonreía, pero sus ojos estaban lejos: en San Javier, en el cajón de lustrabotas, en los días de cárcel “por marginal”. A todo eso también le había ganado por nocaut. Su victoria era la revancha de los que nunca tuvieron voz. No solo había vencido al campeón: había derrotado al destino.
El precio del mito
Después llegó el brillo. París, Montecarlo, los autos, las fiestas, Susana Giménez. Monzón se convirtió en una figura mundial. Defendió su título 14 veces consecutivas, sin perder nunca. Fue el rey absoluto de los medianos durante siete años.
Pero el éxito tenía un reverso oscuro. El mismo fuego que lo había impulsado empezó a consumirlo. Los celos, la violencia, la fama sin control. La historia del mito se mezcló con la del hombre.
En 1995, murió en un accidente de tránsito mientras cumplía una condena por el asesinato de Alicia Muñiz. Tenía 52 años. El campeón había caído fuera del ring, víctima de sí mismo.
Benvenuti, en cambio, envejeció en paz. Fue senador, comentarista, símbolo nacional. Vivió sus últimos años en Trieste, entre recuerdos y homenajes. Murió el 20 de mayo de 2025, a los 87 años. Siempre habló con respeto de su verdugo: “Monzón —decía— no era un boxeador. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando te pegaba, te pegaba la vida entera.”
El eco de los años
Cincuenta y cinco años después, el eco de aquella noche sigue vivo. El video en blanco y negro muestra a Monzón bajando la guardia, lanzando la derecha, y a Benvenuti cayendo como un héroe trágico. La frase: “¡Se cayó Benvenuti! ¡Monzón campeón del mundo!”, todavía eriza la piel.
El Palazzo dello Sport aún existe. Algunos lo visitan como quien entra en un santuario. Allí, entre las sombras, se repite una escena que trascendió el boxeo: la victoria de un hombre común que se atrevió a desafiar el orden del mundo.
Porque esa noche no ganó solo un argentino. Ganó el país que pelea, que resiste, que se levanta. Ganaron los humildes, los olvidados, los que no tienen nombre ni padrino.
Cada noviembre, cuando el calendario recuerda esa fecha, el aire parece volver a vibrar. Roma revive, las luces se apagan, y un hombre de San Javier vuelve a subir al ring.
Monzón no fue solo campeón: fue un fenómeno social, una herida y una gloria. Su vida resume la contradicción argentina: grandeza y tragedia, esplendor y abismo. Y sin embargo, más allá del dolor, el mito perdura.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE