Identidad
Edición Impresa | 21 de Septiembre de 2025 | 04:24
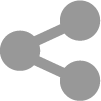
Por MARÍA VIRGINIA GUTIÉRREZ EGUIA
Camino por la calle. Me gusta sentir la brisa del viento en la cara. Escucho la suela de las botas, el sonido de las pisadas sobre la vereda. Es un día radiante de primavera. Me acerco a la copa de un tilo y corto con suavidad una de sus flores. Inhalo profundamente esa fragancia fresca que me transporta a otro tiempo, aunque no puedo identificar a qué momento de mi vida me recuerda.
Mis pasos me conducen a un conocido edificio de la ciudad y permanezco quieta un instante mirando las empinadas escalinatas de mármol. Ya estuve aquí, pienso en voz alta. Veo a mi alrededor gente que entra y sale del edificio. Subo unos escalones y noto que cada pisada me eleva. En la cima de la gran escalinata, se impone una entrada vidriada y al costado una puerta giratoria que parece invitarme a entrar. Me muevo despacio en su interior, empujando el vidrio con las manos. En el último giro advierto que hay mucha gente en sus puestos de trabajo. Decido sentarme en un amplio banco de madera cercano a la entrada y observo.
Se escucha un murmullo casi silencioso de trabajo que no parece real. La gente se ve bien vestida y forma fila, sin distancia, detrás de un alto mostrador donde es atendida con cortesía y respeto. Oigo el sonido inconfundible de las máquinas de escribir y el golpe seco de los sellos de tinta sobre las hojas. Recorro con la mirada ese gran salón antiguo y contemplo a varios padres con sus niños que esperan ser atendidos. Distante de aquella gente de otra época, veo desde el banco cómo avanzan las filas.
Me llama la atención una niña muy delgada de pelo castaño oscuro, peinada al costado con una hebilla de carey. Lleva puesta una polera de morley blanca, vaqueros anchos y zapatillas Flecha. Su papá, muy elegante, viste un traje gris con corbata bordó y zapatos de cuero lustrados. Emociona cómo se miran. Caminan con pasos cortos y van tomados de la mano acercándose al mostrador.
Yo también me acerco a ellos. Padre e hija hablan en voz baja. La niña lleva en una de sus manos un sobrecito de papel manteca con fotografías en blanco y negro que se traslucen. Cuando llega el turno, su papá le indica que entregue el sobre al señor de anteojos que sonríe detrás del altísimo escritorio. La niña lo hace, parándose en puntas de pie y ve con asombro cómo pegan con Plasticola, una de sus fotos repetidas en la primera hoja de un librito color verde.
-¡Ya está!, ahora solo falta la huella digital y tu firma - le dice su padre orgulloso, alzándola con una sonrisa cómplice. Y, apoyando su dedo pulgar derecho en una almohadilla embebida en tinta, sella su identidad al lado de la fotografía.
Con una lapicera de pluma agrega prolijamente su nombre y su apellido (el mismo que había practicado durante horas en un cuaderno). Me acerco en silencio y al ver su caligrafía, mi corazón comienza a latir fuerte y no puedo contener las lágrimas. Entonces los miro fijamente. Ellos no advierten mi presencia y los sigo. Sé que entrarán juntos por la puerta giratoria para dar más de una vuelta. Quiero entrar con ellos y jugar. Nos detenemos en el mismo escalón, en la mitad del camino. Me contagio de sus risas y siento esa ilusión de saltar de a dos los escalones.
En la calzada, sobre la avenida 60 de la ciudad de las diagonales, un Peugeot 404 celeste los espera debajo de la copa de un majestuoso tilo y veo cuando ella, antes de subir al auto, corta con suavidad una flor perfumada, respirando la primavera.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE