Roger y Rafa empujaron las fronteras de lo posible
| 30 de Enero de 2017 | 01:24
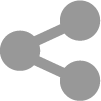
Por PEDRO GARAY
¿Existe en un deporte tan complejo como el tenis una combinación perfecta de genes? Si la hay, Roger Federer, con sus inconcebibles 18 Grand Slams como prueba, la tiene. Nació para jugar al tenis. Casi tanto como Rafael Nadal nació para enfrentarlo.
Porque el suizo, el bailarín, el artista, el caballero que no sudaba, se encaminaba a ser un campeón de los aburridos, de los apabullantes, como Floyd Mayweather en el boxeo, como el básquet de Estados Unidos, cuando apareció el español: el gladiador, la rebeldía contra el orden; la constante lucha, con sus consecuencias, contra los límites del cuerpo, ese envase imperfecto que sólo parecía armónico en Federer, “la reconciliación del hombre con el hecho de tener cuerpo”, como escribiera David Foster Wallace.
El yin y el yang del tenis: la rivalidad perfecta. La marca que auspicia a ambos encontró en Federer y Nadal rivales que no podría haber inventado la mejor campaña de marketing. Y amplificó la oposición, colaborando con transformarlos en arquetipos, héroe y antihéroe (quién es quién depende de quién mire) que llegaron a representar, en los años más álgidos de su rivalidad, algo más que tenis, valores, creencias: la pasión con que los espectadores defendían a uno y otro era propia de una hinchada futbolera, un fenómeno global que no excedió a Argentina, donde ayer miles pusieron el despertador a la madrugada y vivieron la nueva e inesperada edición del cruce como si se tratara del Superclásico.
El deporte ha entregado, es cierto, numerosos de estos juegos de opuestos: Lauda contra Hunt, Ali versus Frazier, Magic Johnson contra Bird, McEnroe y Borg. Ninguna de estas rivalidades, sin embargo, tuvo la persistencia del fenómeno “Fedal”, que comenzó en 2004 y dominó durante casi una década uno de los deportes más competitivos del mundo: de sólo ver batallar durante cinco horas a los jugadores top, uno sospecha que están muy cerca de alcanzar los límites humanos de lo físicamente posible.
Lo posible, justamente: esa frontera que Nadal y Federer empujaron con su tenis de otro planeta hacia lugares impensados mientras competían entre sí. Los números consiguen transmitir algo del shock eléctrico que significó su rivalidad para el deporte: se repartieron, por ejemplo, 32 Grand Slams; Borg y McEnroe, “sólo” 18, el mismo número que Roger consiguió por su cuenta.
Pero es la historia de cada uno de esos 34 enfrentamientos (que ni el peor guionista de Hollywood podría haber pergeñado: un repaso superficial nos lleva a recordar al campeón perfecto, ganador de 12 torneos grandes hasta 2007; la irrupción del joven retador, desafiante, que hasta construye una cancha en el patio para alcanzar su febril obsesión de ganarle al mejor; aquel enfrentamiento en Wimbledon 2008, con lluvia, vuelcos en el marcador y 9-7 en el quinto, quizás el mejor partido de la historia) la que verdaderamente le hace justicia a una rivalidad que dominó el deporte blanco durante una década, rompió todas las marcas posibles (algunas ridículas) y transformó el tenis para siempre: difícil imaginar una dupla con mayor influencia en la historia de su deporte que Nadal y Federer.
Durante años hasta parecieron jugar a un deporte diferente. O, quizás, una versión supersónica, proveniente del futuro, del juego que el resto practicaba. Pero el tenis, tras una década, parece haberlos alcanzado, al igual que sus años, sus lesiones, su cansancio: quizás hayamos asistido a la última función de un duelo que hizo historia, y que cambió la historia.
Y lo hicieron juntos, como Federer le reconocía a Rafa a fines de 2016 en un evento de la academia de tenis de Nadal, cuando ambos, fuera del tenis por lesión y sin torneos grandes durante varias temporadas, parecían parte del pasado del tenis. Allí, al suizo se le escapó la verdad: “Me hiciste el jugador que soy hoy”. El mejor de todos los tiempos.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE