Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Edición Impresa | 7 de Diciembre de 2025 | 03:36
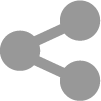
A los 96 años, Frank Gehry murió en la serenidad luminosa de su hogar en Santa Mónica, ese mismo territorio desde el que imaginó curvas imposibles, superficies vibrantes y formas que parecían desprenderse del suelo para volverse movimiento. Su estudio confirmó que una breve enfermedad respiratoria apagó su vida; pero nada en su legado parece apagarse. Gehry edificó con materiales duros lo que otros solo intuían con metáforas: que la arquitectura es emoción, gesto, desafío; un cuerpo que late dentro del paisaje urbano.
Sus obras reconocibles al instante —pieles metálicas como velas tensadas, fachadas que ondulan como telas agitadas por el viento, volúmenes fluidos que jamás se resignan a la recta convencional— lo convirtieron en el arquitecto más influyente, tal vez el más audaz, del último medio siglo. Fue llamado starchitect, estrella global, referente de la ruptura; y aun así, evitaba el título con pudor. “Las etiquetas no explican nada”, decía. Él prefería que hablara la forma.
Frank Owen Goldberg nació en Toronto en 1929, en el seno de una familia judía que, como tantas, buscó en Estados Unidos un futuro menos áspero. Migraron a fines de los años 40 y fue allí donde el joven Frank decidió cambiar su apellido a Gehry para escapar a la sombra persistente del antisemitismo. Ese gesto, íntimo y silencioso, fue tal vez su primera operación de diseño: modificar el nombre para poder construir un destino.
Se formó en la Universidad del Sur de California, y luego continuó estudios de planificación urbana en Harvard, aunque abandonó el programa antes de completarlo. La vida urbana —congestión, flujo, tensiones, belleza y violencia superpuestas— no dejó de ser, desde entonces, material y pregunta. Pasó por el estudio de Victor Gruen, pionero de los centros comerciales, trabajó en París junto a André Remondet, y regresó para abrir su propio estudio a comienzos de los 60. Era el germen de una revolución.
La etapa californiana: la arquitectura dejó de ser rígida
Los años 70 y 80 lo encontraron en sintonía con la escena artística funk de California: irreverente, material, experimental. Mientras muchos seguían defendiendo el ortogonalismo, Gehry se atrevió con superficies derramadas, con volúmenes torcidos, con casas que parecían estar en pleno movimiento. Lo que para otros era osadía formal, para él era un modo de pensar.
Su propia casa de Santa Mónica, remodelada en 1978 con chapa y metal corrugado abrazando la estructura original, fue su manifiesto temprano: un edificio convertido en collage, en vibración, en choque entre lo cotidiano y lo radical. Una obra doméstica que rompió, literalmente, el molde.
Adoptó pronto herramientas de modelado digital —entonces casi experimentales— para materializar diseños que parecían imposibles. Lo que la mano no trazaba con precisión, el software sí podía transformar en estructura. Gehry entendió la computadora no como límite sino como prótesis creativa. Con ese salto conceptual llegó el reconocimiento mayor: en 1989 recibió el Premio Pritzker.
Guggenheim Bilbao: el día en que un edificio cambió una ciudad
El punto de inflexión llegaría en 1997 con el Museo Guggenheim Bilbao. Curvas ondulantes, gigantismo elegante, titanio como piel de pez al sol vasco. La obra fue un sismo. Philip Johnson lo describió como “el mejor edificio de nuestro tiempo”, y el mundo viajó para comprobarlo.
El viejo corazón industrial de Bilbao se transformó alrededor de ese reflejo plateado: hoteles, comercios, vida cultural, otra economía posible. Nació el concepto “efecto Bilbao”, esa fórmula casi mística por la que la arquitectura deja de ser objeto y pasa a ser motor urbano.
Si el Guggenheim fue una explosión, el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles fue una sinfonía. Las superficies tensas que rodean la sala de la Filarmónica parecen expandirse como un instrumento en resonancia. La Orquesta expresó en X su devastación por la noticia: “Perdimos a un creador con una imaginación audaz”.
Luego vendrían la Fundación Louis Vuitton en París —velas de vidrio tensadas como si fuesen viento materializado— y el Centro Lou Ruvo en Las Vegas, donde muros y ventanas parecen derretirse bajo el sol del desierto. Gehry buscaba algo similar a la música: ondas, ritmos, pausas. Y lo logró.
Pensamiento, método y obstinación
Durante décadas, los arquitectos evitaron curvas. Eran caras, difíciles, irritantes para los ingenieros. Gehry, en cambio, preguntó por qué no. Fue hacia un software de diseño utilizado por la industria aeroespacial y lo adaptó a la escala de un edificio. Donde otros veían costo, él veía forma. Donde otros veían riesgo, él veía posibilidad.
“No soy un artista caprichoso”, decía. “Simplemente me gusta resolver problemas”. Esa simplicidad enmascara lo monumental: pensar, probar, fallar, insistir.
La muerte no clausura la forma
Frank Gehry murió, pero sus edificios siguen respirando. Siguen doblando el sol y la sombra. Siguen enseñando que la arquitectura puede conmover como una melodía o herir como un recuerdo. Cada estructura suya parece estar en movimiento cuando el visitante la rodea; cada superficie invita a tocar para creer que es real.
Su obra no fue solamente construcción: fue sensibilidad. Fue riesgo. Fue un modo de mirar el mundo y decidir que la curva también merece existir.
Los poemas sobreviven a quienes los escriben. Gehry diseñó poemas de titanio.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE