¿Alguien puede pensar en los políticos?
Edición Impresa | 16 de Enero de 2026 | 02:32
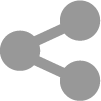
Ramiro Gamboa
eleconomista.com.ar
Hay una escena repetida en las democracias contemporáneas: el ciudadano exige soluciones inmediatas; el gobernante promete velocidad; la máquina estatal responde con demoras; la confianza cae; la sociedad concluye que “la política no sirve”. Y así el ciclo vuelve a empezar, con más furia y menos paciencia.
En la Argentina, esa escena toma una forma auténtica. Cuando algunos indicadores macro muestran alivio —por ejemplo, una inflación más contenida— aparecen nuevas demandas en la vida cotidiana. La exigencia es comprensible. Aunque también se evidencia una trampa: la idea de que, si la política no produce un resultado visible ya mismo, no produce nada. En ese clima, el gobierno queda preso de la ansiedad por resultados y la conversación pública se vuelve un intercambio de reproches.
En parte, esa ansiedad es la resaca de la campaña. Javier Milei llegó al poder con una promesa de eficacia instantánea: la motosierra como gesto, el Estado como estorbo. Ahora la realidad le devuelve algo de esa medicina: los problemas no se dejan resolver con frases, aunque sí con tiempo, acuerdos y administración. Cuando se promete sin freno, el minuto siguiente trae una factura.
María Migliore —politóloga, exministra de Desarrollo Humano de la Ciudad y directora de Integración Socio productiva de Fundar— lo escribió esta semana en su Instagram: “¿alguien puede pensar en los políticos? Dijo nunca nadie. Creo que a quienes gobiernan se les pide algo imposible: certeza absoluta, respuestas a todo, inmunidad emocional. Y además, soluciones inmediatas para problemas estructurales que llevan décadas”. Y continúa: “En la política de hoy, no se puede decir: ‘no sé’, ‘esto lleva tiempo’, ‘eso no se puede hacer’. Esto genera un circuito perverso: se promete más de lo que se puede, y se ejecuta menos de lo prometido. Resultado: se erosiona la confianza, se rompe el vínculo con la sociedad, y los gestores se aíslan”.
“Esto no es una excusa. Gobernar exige resultados, o pierde sentido —señala Migliore—. Aunque la realidad es que gestionar el Estado no es fácil por miles de motivos, sobre todo porque hay 3 tiempos que rara vez se alinean: el social, el político y el administrativo.” Habla de tres relojes que casi nunca marcan la misma hora.
El primero es el tiempo social: el ritmo de una comunidad para digerir un conflicto, aceptar un cambio, o construir un acuerdo. Ese trabajo —escuchar resistencias, tejer acuerdos, reconstruir confianza— suele ser lento y a veces áspero, aunque también forma parte del gobierno.
El segundo es el tiempo político: mandatos que terminan, mayorías que se negocian, leyes que piden votos, campañas que se acercan. La opinión pública cambia, aparecen crisis, se reordenan prioridades. El tercero es el tiempo administrativo: expedientes, firmas, partidas, contrataciones, ejecución y control. Cada decisión atraviesa normas y procedimientos que tienen su lógica.
Transparentar la gestión
La clave, dice Migliore, no pasa por “equilibrar” esos tiempos como si existiera un punto perfecto. Pasa por sostener la tensión para que sea creadora. Y ahí aparece su propuesta: abrir la “cocina” de la gestión, mostrar la secuencia de decisiones, y volver más legible cómo se gobierna.
El problema es que la conversación pública premia lo contrario: la promesa total. Jean-Claude Juncker —exprimer ministro de Luxemburgo y expresidente de la Comisión Europea— lo resumió de este modo: “Todos sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos una vez que lo hemos hecho”. Esa frase describe una presión real en cualquier democracia: quien empuja cambios impopulares suele pagar un costo inmediato, aunque los resultados podrían apreciarse a largo plazo.
Migliore sostiene que hacen falta liderazgos responsables y exigentes; “sobrehumanos” no. ¿Cuál es esa exigencia imposible? Pedirles a quienes gobiernan certeza absoluta, respuesta para todo, inmunidad emocional y resultados inmediatos frente a problemas estructurales. Esa combinación alimenta un monstruo. En la campaña permanente, si nadie puede decir “no sé” o “esto lleva tiempo”, la política promete lo que no puede cumplir. Después llega el desencanto. No cae del cielo: se acumula, promesa tras promesa. Y ahí aparece la antipolítica como una solución mágica, que en la práctica le echa nafta al fuego de la desconfianza y del desgaste del vínculo entre la sociedad y la política.
El Brexit ofrece un ejemplo conocido. Anatole Kaletsky —economista y columnista británico— recordó que los informes del FMI, la OCDE, el Banco Mundial y el propio gobierno británico advirtieron sobre los costos; aun así, Boris Johnson —primer ministro del Reino Unido entre 2019 y 2022 y cara política de la campaña del Brexit— contestó con fanfarronería: “¿Quién tiene el más mínimo temor a irse de Europa? Créanme, todo irá bien”. No hizo falta refutar a los expertos con datos; alcanzó con desacreditarlos como “élite”. La antipolítica funciona así: no discute complejidad, la ridiculiza. No propone un camino, ofrece una identidad. No asegura una forma de trabajo, promete una emoción.
La antipolítica funciona así: no discute complejidad, la ridiculiza. No propone un camino, ofrece una identidad. No asegura una forma de trabajo, promete una emoción.
En ese marco, defender el trabajo de los políticos no significa absolverlos. Significa recuperar una idea básica: la democracia no se sostiene con héroes, se sostiene con oficios. Y el oficio político existe porque la sociedad es conflictiva, plural, impaciente, desigual. En términos más clásicos: la política no es la interrupción del conflicto; es la forma civilizada de atravesarlo.
Volver a creer en la política, sugiere Migliore, exige algo concreto: “Destapar la olla”. No para justificar fallas, sino para reconstruir confianza con información y una forma de trabajo. Planificar. Monitorear. Medir. Hablar del expediente y del territorio, del presupuesto y del conflicto, del trámite y de la negociación. Admitir límites sin convertirlos en excusa. Explicar que la administración tiene su propio ritmo y que las comunidades también tienen el suyo para aceptar cambios y construir acuerdos. Y que el tiempo político —con elecciones y presiones— no debería arrasar ni al tiempo social ni al tiempo administrativo, aunque suele intentarlo.
La política, analizada de cerca, es una disciplina de fricción: entre demandas reales y recursos escasos; entre urgencias legítimas y procesos lentos; entre lo deseable y lo posible. La antipolítica promete abolir esa fricción. En verdad la empeora, porque la oculta hasta que explota.
Concluye Migliore: “No nos gobiernan héroes ni autómatas. Nos gobiernan personas”. Y reconocer esa humanidad no baja la vara: vuelve practicable la exigencia de gobernar con responsabilidad y resultados, sin prometer milagros.
¿Quién aceptaría el oficio del político, con tres tiempos en tensión —el social, el político y el administrativo—, bajo una demanda de infalibilidad, con obligación de dar resultados, y con poco margen para decir “no sé”? Quizás ahí empiece una defensa menos ingenua de la política: pedir menos milagros, y exigir más oficio.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE