La violencia de género en primera persona
Edición Impresa | 15 de Mayo de 2022 | 03:44
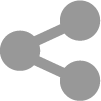
Ana no se llama Ana, pero con ese nombre contaremos su historia, tan parecida a la de tantas otras Ana víctimas de violencia de género. Tenía 37 años, cuatro hijos y una nieta cuando supo que debía irse de la casa que compartía con su última pareja, segura de que si no lo hacía ese día, no lo haría. No podría. No le quedaban muchas chances, lo sabía. Ya no quedaban rastros del hombre que la conquistó prometiendo cuidarla y cuidar de los dos hijos que hasta entonces ella había criado sola, con trabajo y con carencias, aunque en paz, más allá de lo inquietante que puede resultar saber que no hay red si una se cae.
Ese hombre que se ofreció a ser esa red, terminó siéndolo del peor modo; no contuvo; atrapó. Con otros dos hijos, llegaron los insultos variados y a granel -“inútil”, “fea”, “gorda”, “puta”- las amenazas- “te voy a desfigurar”, “te vas a quedar en la calle”, “te voy a matar”- y los empujones que volvían verosímiles todo lo anterior.
Ana llegó a creer que eso que escuchaba como una radio que no se apagaba nunca, era cierto -“soy tu última oportunidad”, “a dónde vas a ir”, “quién te va a querer”- y que nadie le creería, si, después de todo, todos estaban convencidos de que ese hombre no hacía otra cosa que cuidarla. Hasta le había dicho que no trabajara, que con lo suyo alcanzaba. Ana se resignó a pedirle plata para todo. A soportar el peso de su cuerpo aunque no tuviera ganas. A comer, limpiar, despertarse y acostarse con gritos. A los pellizcones, los tirones de pelo y las cachetadas, hasta que con una trompada supo cómo se sentía que te rompan un hueso y una patada la retuvo tirada en el piso de la cocina por un par de horas, hasta que la levantó la voz de su hijo menor preguntando ¿qué vamos a comer?
Desfiló por hospitales y por comisarías, contando distintas versiones. La única que sabía lo que pasaba era una amiga con la que solía charlar cuando su pareja se olvidaba de romperle el teléfono. Ella la convenció de llamar al 144 y pedir ayuda una madrugada que vio en los ojos de sus dos hijos las mismas sombras que desde hacía mucho veía en los suyos. Era entonces, o nunca. Y se fueron. No fue fácil entonces, ni lo es ahora, entre trámites, la plata que nunca alcanza y las horas en los juzgados, pero Ana se siente capaz de sacar los miedos de la mochila y mirarlos a la cara, sabiendo que a las redes hay que tejerlas con otras, para que sean fuertes y abracen.
Ese hombre que se ofreció a ser esa red, terminó siéndolo del peor modo; no contuvo; atrapó
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE