
Estudiantes y Racing empatan 1 a 1 en el alargue de la final del Torneo Clausura
Estudiantes y Racing empatan 1 a 1 en el alargue de la final del Torneo Clausura
El color de las tribunas: los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades:
En fotos y videos | Así se viven la final los hinchas que alentaron desde La Plata
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
El Tren Roca restablece el servicio y llega a La Plata tras accidente en Hudson
El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Dragon Ball” volvió a provocar esta semana un viejo debate: ¿Cómo tratar esos momentos de la animación que no parecen aptos para chicos? Entre denuncias de censura y falta de contexto, el debate dejó más preguntas que respuestas

Roshi, siempre al límite en “Dragon Ball”
Incluso quienes defendían las cancelaciones no tenían pruritos en reconocer que, en el fondo, los efectos eran meramente simbólicos. Y después llegó este agosto: TikTok quiso censurar la tapa de “Nevermind”, de Nirvana (y su protagonista denunció a la banda por uso de pornografía infantil), Instagram censuró un afiche de Almodóvar, y en Argentina Cartoon Network sacó del aire “Dragon Ball Super”, uno de los grandes éxitos de su grilla, luego de que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia presentara una nota ante la Defensoría del Público de la Nación respecto a la emisión de un episodio que mostraba una escena de violencia contra la mujer.
“Censura”, se gritó. En rigor, se trató de autocensura: corporaciones que por miedo a ofender a sus principales consumidores, los jóvenes, sobreactúan. La misma Estela Díaz, ministra del espacio, explicó que el objetivo no era provocar la censura de “Dragon Ball”, que nunca se pidió que levanten la serie. “Solo pedimos que se avise que eran contenidos no aptos para niños", afirmó en diálogo con el programa radial “Pasaron Cosas”, estallada ya la polémica.
Y recordó que "la serie tuvo problemas en muchos lugares del mundo", un dato no menor: hubo y hay resistencia a la animación japonesa en buena parte del mundo, y su consumo tuvo sabor a prohibido durante mucho tiempo durante el siglo pasado en Occidente, porque muchas de sus historias e ideas son leídas desde Occidente, y mucho se pierde en la traducción. En la traducción cultural, claro.
En principio, hay un problema de audiencia. Muchas de las ficciones japonesas animadas que llegaron a nuestro país se han emitido en canales de cable infanto-juveniles: cualquier criatura de 5 o 6 años podía, por ejemplo, sentarse a tomar la leche y cruzarse con la escena en cuestión de “Dragon Ball Super”, donde el Maestro Roshi intenta luchar contra sus perversiones pidiendo la ayuda de un gato que se transforma en mujer y debe luego resistir los embates libidinosos del sensei.
La industria del anime se encuentra muy segmentada en Japón, con productos dedicados a cada edad, género e intereses, mientras que al resto del mundo llegan en una caja ciega: son todos dibujitos, y de este lado del mundo se supone que los dibujitos son para los chicos, para toda la familia, cuando en realidad buena parte del anime apunta a jóvenes que luchan con sus hormonas. Y ciertamente, los más exitosos son los que apuntan a un público masculino, el principal consumidor de estas fantasías animadas y sexuales, al que le brindan “fan service”, gratificación a sus fantasías en la forma de bombachas, algún desnudo y el famoso subgénero del harem donde todas las muchachitas persiguen a un chico timidón.
Estas divergencias entre el destinatario de Oriente y Occidente llevaron durante mucho tiempo a la confusión de los programadores de anime en Latinoamérica. Y a la censura. En “dibujitos”, ficciones que eran pensadas exclusivamente para los más chicos, de golpe había tetas al aire, polleras levantadas, chicos transformándose en chicas, en fin, un despelote al que los programadores procedieron con criterio sencillo durante la década del 90: tijeretazo y a otra cosa (y eso que no era demasiado distinto a lo que ocurría en “Rebelde Way” y sus escenas de alto voltaje, o a lo que acontece hoy con “Elite”, en Netflix…).
LE PUEDE INTERESAR

“En el peronismo siempre se garchó”
LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines
Pero no es solo una cuestión de segmentación y edad: la animación japonesa es parte de un universo cultural ajeno, parte de una sociedad que vive de otra forma la sexualidad, y que engendró como resultado otra picaresca, y otro conjunto de reglas. Es fácil señalar las que desde nuestra perspectiva resultan más problemáticas, desde la veneración a las lolitas y la gran cantidad de pornografía animada sobre menores de edad (que no constituyen delito en Japón) a la infame y muy reportada venta de ropa interior usada. Pero son peculiaridades, costumbres marginales o fetiches de otra manera de estar y vivir la sexualidad (y seguramente nos divertiríamos de la misma manera contando las prácticas bizarras de este lado del mundo). Alrededor de esas prácticas hay, sin embargo, un sistema que las abarca y las explota, una industria millonaria de la pornografía y productos afines, y en paralelo, para una nueva generación de japoneses “el concepto de pareja es algo obsoleto y optan por una sexualidad limitada que tienden a canalizar hacia el sexo virtual”, como relata Julián Varsavsky en su crónica sexual de Tokio para la revista Anfibia: en una sociedad hipercapitalista, vertical y extremadamente rigurosa, teoriza, “el stress y la soledad alcanzan niveles extremos en esta sociedad y la alienación repercute en la sexualidad”, resultando en el “síndrome del celibato”: el 60% de los hombres solteros entre 18 y 34 años no tiene novia y el 50% de las mujeres de ese mismo grupo carece de novio. Y la mayoría afirma que tampoco tiene interés en casarse o buscar pareja. En un mundo mediático hipererotizado, “Japón va a la vanguardia tecnológica del cyber morbo global”, con lolitas con forma de holograma que son estrellas de pop, figuras de personajes de anime de tamaño real y otras fantasías para sublimar el deseo aplastado por los rigores de la vida. Como anticipara “El Demoledor”, en la vanguardia capitalista el deseo es mercancía y el sexo es virtual, porque se prefiere la asepsia de ese intercambio al barro del mundo real.
CULTURA OTAKU
El corazón del asunto es la cultura otaku, término que designa a los obsesivos del anime y el manga y que en Japón ha tenido una connotación mayormente negativa. Buena parte del anime es producido para ellos, y por ello prolifera el mencionado “fan service”, pero no es que todo el anime se reduce a una sucesión de perversiones: hay resistencias a la industria, programas enteros pensados como una respuesta a la cultura otaku (como la emblemática “Evangelion”, por ejemplo, que le pedía a sus seguidores que abandonaran sus refugios de fantasía), y otras que en paralelo a las ficciones que ayudaban a cimentar roles establecidos y tóxicos de género, aparecían con otras historias, otras sensibilidades y otras sexualidades, incluso con personajes gay o queer, como “Sailor Moon” (cuyas historias de amor entre personas del mismo sexo fueron reescritas y disimuladas), “Utena” y “Ranma”, en aquellos mismos años 90 en los que irrumpió por primera vez “Dragon Ball”. ¿Cuántos personajes queer había en las ficciones para adolescentes a fines del siglo XX producidos en Argentina, mientras tanto?
Pero aún en ficciones “shonen” (destinadas a muchachos) como “Dragon Ball”, casi siempre el accionar de los personajes que no pueden controlar sus impulsos es repudiado: el Maestro Roshi, por ejemplo, es desde la primera serie de Goku y compañía, lisa y llanamente un pervertido. “Los límites que el resto de los personajes le ponen al Maestro Roshi fueron parte de mi Educación Sexual Integral. Es el viejo paje... repudiado por sus acciones y la ficción así lo muestra. Es parte de la historia”, analizó al respecto la periodista Florencia Alcaraz en Twitter, agregando que “mi sobrino de 8 años ahora mira Dragon Ball y lo entiende perfecto. Las acciones del Maestro Roshi encienden sus alertas de un mundo adulto que puede ser una amenaza para él. Las cosas que hace no le gustan y su ídolo no es el viejo paje..., es Goku”.
Para la periodista de LatFem, la censura de la serie “no abre debate, lo polariza”. “Esto es un problema para todas y va más allá del Ministerio porque la lectura es que ‘las feministas’ censuramos. Necesitamos más responsabilidad con la época y el movimiento enorme y potente que construimos que las puso ahí, menos literalidad y más conexión con la realidad”, cerró su hilo.

Roshi recibe: para muchos, a Roshi siempre se le puso límites
EL ROL DE LA TEVÉ
Es que en definitiva, el camino de la censura no parece tener fin: ¿no habría que eliminar todas las ficciones de Disney, todos los cuentos de hadas que colaboraron con la construcción de estereotipos de género con sus princesas pasivas? ¿Eliminarlos no implica negar el pasado en lugar de confrontarlo y discutirlo? ¿Y qué hay de los shows violentos? ¿También hay que eliminarlos? ¿Qué valores queremos, y quién decide?
La censura subestima al espectador, porque estima que no es él quien puede decidir. Y lo que es más, piensa que la televisión lava cerebros, cuando no solo siempre hay resistencias, un espectador activo interpretando y siendo crítico de lo que ve, sino que además los medios son, en todo caso, solo un factor en la formación de cada espectador: las representaciones mediáticas son importantes, y por eso se han transformado en un aspecto muy importante de la lucha de mujeres, disidencias sexuales y minorías étnicas que quieren verse representados en la pantalla despojados de estereotipos que los oprimen y cercenan su horizonte de posibilidades, de sueños (y cada vez más ficciones reflejan este deseo de representación responsable e inclusiva), pero es solo un aspecto de lo real.
“La tele no es la educadora principal de los chicos, porque ni siquiera son los padres, que son el núcleo educativo más importante. La escuela, los medios de comunicación o los compañeritos de clase también ejercen su influencia en los chicos y chicas. Por este motivo, en la iniciación en las relaciones sexuales entran en juego muchos otros factores”, explicaba en ese sentido a EL DIA Mariana Passaro, psicóloga platense especializada en adolescencia, cuando hace algunos años estalló la polémica por la sexualidad en la pantalla.
¿Qué hacer, entonces, con Roshi? ¿Qué hacemos con ese maestro que a la hora de la leche decide intentar abusar a un gato transformado en mujer? ¿Controlamos el contenido o no? Planteado el dilema en las redes y los medios esta semana, un debate que parece reproducir los debates en torno al modelo político en Argentina y también otras discusiones en torno a libertades y morales, el rol de la ESI tomó fuerza como un potencial guía para los jóvenes a través del turbulento mar de las representaciones que la ficción hace sobre la sexualidad, y que muchas veces reproduce estructuras opresivas y violentas (como Roshi... o Francella): en Argentina contamos desde el 2006 con la ley que obliga a los colegios a brindar educación sexual en sus aulas, aunque este derecho no se encuentra garantizado en todos los ámbitos educativos. “Eso”, como escribieron Emilia Ruiz de Olano y Ana Montes, “genera un vacío que los jóvenes tienden a llenar por sí mismos, muchas veces de forma oculta”.
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com


Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com

Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
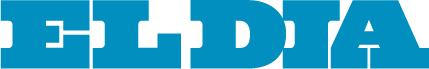
¿Querés recibir notificaciones de alertas?





























Para comentar suscribite haciendo click aquí