10 de Junio de 2007 | 00:00
Pobreza, deserción escolar, violencia, hambre, problemas de salud, trabajo a la edad de jugar. La infancia excluida de la región y el país crece. Se amplía ante cada nueva medición. Y no es frase hecha decir que el tema se torna cada día más terrible. Es pura realidad: en nuestro país, según el último relevamiento del Indec, 4,7 millones de chicos menores de 14 años son pobres, de los cuales 1,9 millón viven en familias indigentes. Y en nuestra región, poco más del 30 por ciento de los cartoneros que recorren la Ciudad son pibes que no llegan a los 15 años.
El problema crece. Las cifras asustan. Pero lo que encierra esas cifras asusta mucho más. Si bien la pobreza golpea a tres de cada diez argentinos, la proporción entre los chicos es mayor: casi cinco de cada diez menores son pobres. Esta mayor pobreza infantil con relación a la de los padres tiene su lógica: en los hogares pobres las familias son más numerosas y el escaso ingreso debe alimentar a más gente.
Según UNICEF, casi la mitad de esos millones de chicos y adolescentes pobres es indigente. Y seis de cada diez hogares donde viven chicos y adolescentes no puede cubrir una canasta de alimentos básicos. Frente a esto, no es difícil entender que la infancia para muchos viene golpeada por varios frentes: el educativo, el sanitario, el social.
Aunque claro: sea uno o lo otro, lo cierto es que el problema de base siempre es el mismo: la pobreza. Y lo que ocurre en el campo de la salud infantil en nuestra región es todo un ejemplo, ya que uno de los principales dramas que parece no poder revertirse sigue siendo el de la desnutrición. Según el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), el 50 por ciento de los chicos de todo el país de entre 6 meses y dos años padecen anemia por falta de hierro, culpa de la mala alimentación.
Detrás de estos números acecha una tragedia que se refleja a diario en la periferia platense y en las calles del casco urbano: chicos husmeando en los tachos de basura buscando algo para comer, comedores comunitarios que no dan abasto y madres que mandan a sus hijos a la escuela sólo para que puedan tener un plato de comida o una copa de leche. Postales acaso incomprensibles en un país que, según datos oficiales, produce alimentos para trescientos millones de personas.
Las secuelas que deja el hambre, en especial en los dos primeros años de vida, son en muchos casos irreversibles. Se notan en la estatura: el país viene criando desde hace décadas varias generaciones de "petisos sociales", como los bautizó el lenguaje médico y científico. Y en igual medida el hambre y la desnutrición dejan su huella profunda en el cerebro, en la capacidad intelectual, en la concentración y en la adaptación a la escuela y a sus exigencias.
De nuevo, el hambre de los más chicos aparece asociado con la pobreza. Desde el Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría se toma nota del asunto y se explica: "El chico que no se alimentó bien en los primeros años de vida tiene más trastornos de aprendizaje. Lo que vemos a menudo es el deterioro en el lenguaje, que es el conductor para el desarrollo de la inteligencia. En La Plata hay un estudio hecho por un equipo de profesionales que demuestra que los chicos de clase media que ingresan a la escuela tienen un promedio de tres mil experiencias de lecturas; los chicos de las poblaciones marginales llegan con veinte. De manera que, además de la mala alimentación, también padecen de falta de estímulo por parte del grupo familiar: mamá que no habla, hijo que tiene trastornos de lenguaje."
A pesar del crecimiento económico y el mayor empleo que anuncia el gobierno, durante el segundo semestre del año pasado la pobreza infantil se redujo sólo 3,2 puntos, y en algunas regiones y ciudades volvió a subir. Y eso se debe a que un gran sector de trabajadores, ya sea porque tienen un plan social o porque tienen trabajo pero con sueldos bajos, perciben salarios que todavía están por debajo de la línea de pobreza.
Además, mientras la actividad económica supera en un 15 por ciento los niveles de 1998, la pobreza infantil está levemente por encima de la de nueve años atrás, cuando era del 45 por ciento.
Se sabe: una cosa lleva a la otra. Y la pobreza y la falta de recursos llevan, en este caso, a que miles de chicos de la región y el país encuentren en la calle ya no su segundo hogar, sino muchas veces su primero. En la actualidad, el trabajo infantil alcanza a 1.500.000 menores de 15 años, según estimaciones de Unicef y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti). De ellos, casi la mitad se dedica a pedir, a la mendicidad, una de las modalidades que adopta el trabajo infantil urbano.
Cerca del 50 por ciento de los chicos que están en las calles platenses, según datos de ONG's locales, tienen entre 10 y 15 años, y son más varones que mujeres (58 por ciento contra 42). Salen a trabajar, se exponen a situaciones que ponen en riesgo su salud física y psíquica, asumen responsabilidades propias de un adulto, dejan la escuela y pierden así una oportunidad para escapar de esa pobreza que, justamente, los empuja a la calle. Una cosa lleva a la otra, el círculo se vuelve difícil de cortar y, cuando ellos sean grandes, lo más probable es que sus hijos repitan la misma historia.
El trabajo infantil no es delito en sí mismo, pero sí se considera que el chico que lo realiza es una víctima a la que el Estado debe asistir. La crisis, que produjo un quiebre y aceleró los procesos de empobrecimiento en los últimos años, hizo que a mucha gente le resultara algo casi normal ver niños trabajando, con lo que se corre el riesgo de que el ojo común se acostumbre a esta situación como parte de la nueva realidad social.
La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cabe remarcar, establecen la obligación del Estado en la protección de los derechos de la niñez. En el ámbito provincial la Ley 13.298 es el marco legislativo y jurídico con el cual el gobierno provincial protege y promueve los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para Graciela Fontana, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires, esta reciente Ley Provincial de los derechos del niño/a -que ya entró en vigencia- "permite intervenir en el diseño de políticas públicas desde los principios de universalidad, prioridad y unidad de derechos, desde lo general hasta las acciones puntuales".
Algo similar opina su colega Marcelo Ponce Núñez, coordinador del Hogar del Padre Cajade: "En la provincia de Buenos Aires se vienen produciendo cambios profundos en la legislación que regula los derechos y obligaciones de los niños y jóvenes, adecuando luego de largas décadas la Convención Internacional de los Derechos del Niño a nuestra estructura interna y dando certificado de defunción a la triste y célebre institución del patronato. Entre los cambios que se proponen está la escucha del pibe; sí, oírlo, darle ese espacio necesario de verdadero diálogo entre los componentes del grupo de contención".
Para Ponce Núñez, sin embargo, "se ha legislado pensando en la posibilidad de cambios culturales dentro de nuestra sociedad, pero no se cayó en la ingenuidad de creer que todo ello se alcanzará en forma inmediata. La principal tarea de todos los que integramos esta sociedad es erradicar la violencia, no sólo en los entornos familiares, sino también sociales, pero para ello debemos cambiar cultura y propiciar el diálogo se entiende es una manera más que adecuada para alcanzar el fin que se propone".
Hay algo claro: la desigualdad de los ingresos en la actualidad influye directamente en la vulneración de los derechos de los que habla Fontana o Ponce Núñez. El sector que tiene mayor poder adquisitivo gana 40 por ciento más que los sectores más pobres.
A eso, hay que decir, se suma que los índices de desempleo treparon al 8,7 por ciento a finales del año pasado, llegando a 9,7 en el primer trimestre de este año y con una inflación en aumento que, según varios especialistas, desde el 2002 es de 95 por ciento.
Esto, en un contexto en el cual 380 mil jóvenes bonaerenses de entre 14 y 21 años no estudian ni trabajan. Doce mil ni siquiera saben leer y escribir. Y sólo en 2004 hubo 110 mil chicos menos en las aulas bonaerenses (52 mil en EGB y 57 mil en Polimodal). Un contexto que, se sabe, resulta demasiado injusto y dramático para todos aquellos que están en edad de jugar.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial







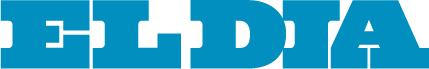





























Para comentar suscribite haciendo click aquí